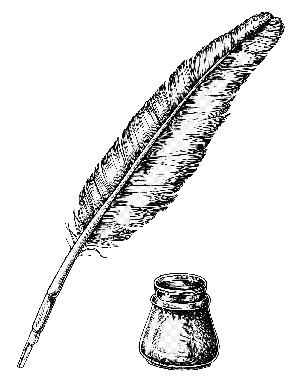Son notabilísimas las 80 páginas que dedica Christian Brüning a la cuestión del mal en el Antiguo Testamento dentro del libro que ha escrito en colaboración con Robert Vorholt en 2018 y ha sido muy recientemente traducido por Roberto H. Bernet y publicado por Ediciones Sígueme, de Salamanca, en 2025. El título de la edición española es: La cuestión del mal. Aportaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento para la teología. En realidad no se trata solo de la teología…
El monje benedictino Brüning resume, ya en edad avanzada, sus búsquedas en este terreno de la siguiente manera:
Quizá lo esencial es que los sujetos de los relatos, los poemas y las lamentaciones bíblicos admiten de entrada que el problema del origen del mal los sobrepasa y ellos no están dispuestos a sacar de sí mismos un fantasma de respuesta que vendría a ser entrar en alguna clase de pacto con el mal. Llevados de su confianza en Dios, incluso Job, que sabe muy bien que callar su miedo y su rebeldía sería el camino más directo a la resignación y la depresión, todo lo que desea es que Dios mismo aclare de qué manera se puede conciliar el mal con Su bondad, su justicia y su sabiduría. El divino nombre significa, en efecto, Yo estaré ahí para vosotros como aquel que estará ahí segura e inmutablemente; mientras que el de Job quiere a su vez decir ¿Dónde está el padre? Pues bien, Dios responde en realidad con un acercamiento amoroso que proporciona a Job una sensación de protección a pesar y en medio de todo el sufrimiento, y no con una teoría. A lo que Dios induce es a vivir con la pregunta aún y siempre abierta. Hasta tal punto es así que se lee en este prodigioso libro bíblico que Dios no considera en absoluto necesario eliminar al Leviatán de su creación. ¡Incluso este ser terrible le importa! Y, de hecho, el enemigo por excelencia es Šeol–tanto un espacio como un poder: el poder de la muerte–. Una palabra que no lleva jamás artículo y que no aparece en lugares tan relevantes para el problema del mal como los Salmos. Šeol estará situado cerca del fondo del mar…
En general, cambian muchas cosas si se recuerda que la conjunción lamma, tan frecuente en la boca del orante que eleva sus quejas a Dios, no debería traducirse ¿por qué?, sino ¿con qué fin? Y ello no resta terrible hondura a que Jesús grite el salmo 22 en la cruz.
Brüning se detiene además sobre todo en Gn 3 y en Is 45. Muestra en detalle cómo el relato de la caída en el pecado lo que hace es contar la exacta contrapartida de la creación. Dios creó al hombre como su tú y para la integridad, y esto es lo que el hombre rompió. Dios entonces se limita a permitir, registrar y aceptar los daños que se han producido y, en vez de condenar, se esfuerza por encontrar algo que beneficie a los humanos, incluso pasando por encima del incumplimiento de su palabra –¡no mueren!–.
En el célebre capítulo enigmático del Deútero Isaías se llega a sostener que lo único que Dios ha creado muy adrede, del todo a propósito, es precisamente el mal. Pero lo decisivo es que el profeta se dirige a una comunidad que está a punto de sucumbir a la fascinación de la cultura babilónica y los dioses de ella. Tanto aquí como en los notables pasajes en que el Antiguo Testamento habla de que Dios mismo endurece los corazones, lo que se percibe de forma muy patente, asegura el exegeta, no es sino que “esta severidad contiene una apelación desesperada a que los hombres le ayuden a abrir de nuevo la tapiada puerta del perdón”. Porque hay que tener bien presente que en la alianza que Dios cierra con Noé tras el diluvio los seres humanos no quedan obligados a nada, es decir, no pueden violar el pacto; solamente Dios se obliga a sí mismo.
En p. 65 de su breve, denso y apasionante ensayo, Brüning resume lo extraído del Antiguo Testamento en una serie de proposiciones, la primera de las cuales recuerda que los únicos autores posibles del mal son Dios y los hombres –no la serpiente, no el satán, no Leviatán ni siquiera Šeol–. Hace luego el hombre realidad el mal, mientras que Dios es el señor soberano del bien y del mal, que ha admitido la posibilidad del mal y vigila sus consecuencias y hasta puede servirse del mal para salvar. Esas consecuencias, sin embargo, no las sufre solo el hombre, sino que alcanzan al mismo Dios, celoso y apasionado, “que carga en lo más íntimo, en su corazón, con la pregunta decisiva por el ser y el no ser, por la vida y la muerte”. Él es bueno porque termina decidiéndose siempre, una y otra vez, en favor del hombre; no que esta decisión sea obvia, sino que simplemente es cierta y segura.
La segunda mitad del volumen que comento es menos original y menos clara, aunque esté llena de informaciones que hacen que en absoluto sea desdeñable.
Vorholt ha organizado de un modo no demasiado transparente su ensayo. Dada la formidable cantidad de apariciones y menciones a Satanás, sobre todo en los reiterados exorcismos practicados por Jesús, queda dicho desde el comienzo que en el Nuevo Testamento el diablo y los demonios ya no pueden ser entendidos como figuras literarias, conforme a la lectura que hace Brüning del Antiguo Testamento. Vorholt no se detiene con algún cuidado en la razón de esta quiebra de la continuidad, aunque, claro está la atribuye a la influencia de lo helenístico y del “judaísmo temprano”, que es como se ha traducido Frühjudentum en este libro. (Es de esperar que el término desconcierte considerablemente, más que oriente, al lector poco avezado en estas materias, ya que a lo que fundamentalmente se refiere es a la literatura que otros denominan intertestamentaria: Qumrán, la apocalíptica que no fue acogida en la biblia hebrea, los escritos prototalmúdicos y protomisnaicos; y también a la variedad interna del judaísmo sobre todo en los tres siglos anteriores a la era común.)
De aquí que, aunque sea el corazón del hombre el lugar en el que el mal se origina –y hasta él no llega el daño que otros nos infligen–, las fuerzas diabólicas desempeñen un papel oscuro para posibilitarlo y facilitarlo. Ocurre ello sobre todo en la forma de la tentación, que hace que el relato de las tentaciones sufridas por Jesús en el desierto adquiera un lugar capital –y la exégesis se lleva a cabo teniendo en cuenta las diferencias entre los tres relatos sinópticos–. El mal ha sido ya privado de su poder: la promesa de esta victoria se encuentra en estos relatos, y su consumación, en la cruz. Tal es, sin duda, el mensaje esencial del Nuevo Testamento sobre la cuestión del mal.
Lo que no suprime que sigan presentándose después de la cruz tentaciones y atentados contra Dios y sus criaturas, o sea, pecados. En este aspecto de la presencia todavía del mal en la historia y en cada persona destacan los análisis de Pablo y de la literatura deútero paulina. Solo cuando haya llegado a su plenitud el reinado de Dios desaparecerán Satanás y los demonios. “Al diablo le apetece matar porque quiere matar la verdad”. Si carece de rostro es justamente porque su invisibilidad expresa su peligro.
En este sentido, “los exorcismos y las curaciones no son milagros porque se salten las leyes de la naturaleza, sino porque es el mismo Dios amante de los hombres el que, a través de ellos, se muestra como el Admirable”. Abren paso a que la cruz se convierta paradójicamente en el fundamento más profundo de la esperanza humana.
Es reseña de «La cuestión del mal. Aportaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento para la teología», de Chr. Brüning y R. Vorholt, publicado en Ediciones Sígueme (Salamanca, 2025).