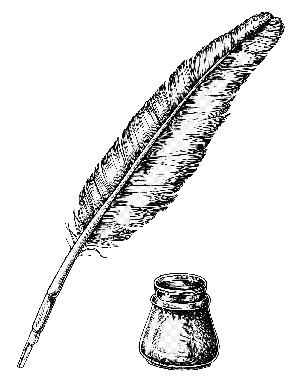El lamentable territorio del abuso es evidente que se extiende a muchas relaciones entre personas que no contienen ningún elemento de directo abuso físico. Aunque hay variedad de propuestas, creo que lo mejor, lo más claro, es distinguir entre abuso de poder, de conciencia y espiritual. Va a ser esta la tarea inmediata de la nueva cátedra extraordinaria Pro+Tejer, de la Facultad de Educación en la Complutense.
El primero es sencillamente la coacción, el chantaje, la amenaza, el desprecio. Sin proponérmelo, he nombrado en orden de peor a menos horrible esta serie de deprimentes encuentros cotidianos. Ignorar más o menos ofensivamente al otro es, desde luego, un poco menos violento que amenazarlo de manera explícita. La realización de aquello con lo que se amenazó es o el chantaje o una presión aún más irresistible, que termina forzando a un acto que no se quería cometer.
Pero todo esto no compromete aún la libertad íntima, que es lo espantoso de lo que sucede cuando se consuman los abusos de conciencia y el abuso espiritual en su acepción estricta. Se abusa del alma de otra persona cuando se la seduce hasta el punto de que pone ella la dirección del centro de su vida en las manos del seductor o de la seductora. Al hacerlo, quedará una cierta memoria de que fue libremente como se renunció a parcelas decisivas de la propia libertad o incluso a toda ella, y este recuerdo vago –puesto que la seducción es un largo proceso lento, astuto, minucioso, y no hay quizá nunca la posibilidad de fijar el momento en que se consuma– es uno de los factores que atormentarán en el futuro, cuando empiece su recuperación, a la víctima. Hasta que no entienda cómo es la seducción la que destruye la libertad del otro, creerá la víctima que tiene ella parte al menos de la culpa de lo ocurrido. Por lo menos, se acusará de necia, de ciega, si es que no de cómplice del abusador. Esta herida es una de las secuelas más tristes, más injustas de toda la acción perversa de quien abusa sibilinamente al través de lo que en general deberíamos llamar siempre seducción. El dolor de quien no consigue aún alejar de sí hasta el más pequeño rincón de sombra de esta creencia en alguna clase de complicidad es una de las variantes de la desdicha en el sentido técnico que dio a este término la genial descripción de Simone Weil. Pero es que ver la desdicha y sentir la compasión de caridad –no es preciso eliminar esta palabra y cambiarla por empatía– por el desdichado son actitudes difíciles, que ejercitan los llamados escuchas de duelo cuando acompañan a este género de víctimas. Actitudes, por cierto, que van aprendiendo caso a caso, de la experiencia del sufrimiento y del abrirse, pese a todo, ante él vías de escape.
Quien siente la repugnante pasión de manipular almas tiene aún un terreno de mayor violencia, de daño abismal y, para él, es de suponer, de sucio gozo que supera al que logra en el resto de las formas de seducción; y es reemplazar en la conciencia de un creyente a Dios mismo, dicho en cristiano, al Espíritu Santo.
Una vocación de entrega religiosa tiene un ímpetu de generosidad y de abnegación que le son esenciales, pero que la someten a un riesgo enorme. Para alguien con este impulso de atenerse a Dios a través del amor al prójimo y aún más allá, es precisa la paternidad o maternidad espiritual, o sea, aprender a encauzar toda esa vitalidad religiosa por los caminos que la tradición ha ido enseñando que son los idóneos; y este aprendizaje requiere un maestro espiritual. No un director, sino un maestro, una madre.
Una manifestación contemporánea de la tiranía espiritual es el hecho reiterado –recogido a veces literalmente en alguna constitución– de que quien funda un grupo religioso nuevo a veces interpreta locamente ese nuevo carisma como una presencia en su persona del Espíritu hasta el punto de una identificación práctica, que ha solido derivar en la perpetuación del fundador como máxima autoridad del instituto que ha creado. A esta persona –estoy recordando frases literales– se le debe todo. El Espíritu y ella hablan con la misma voz y deciden sobre la situación de un alma en su relación con Dios. Esa persona hace de pantalla que se entromete decisivamente en el sancta sanctorum del aprendiz y filtra a su modo o sencillamente impide la vida de oración. Un instante de reflexión sobre lo que se dice así de rápidamente nos hará caer en un vértigo repugnante y, al mismo tiempo, en una indignación muy difícil de contener.
Hay que tomar como ejemplos muy valiosos a los grupos –pienso sobre todo en monasterios y conventos– que han sabido interpretar sanamente todo lo que se refiere a la regla de la obediencia y han distinguido con pulcritud lo sagrado del fuero interno de cada cual. Esos grupos están llamados a seguir enseñando a quienes cuidan los terribles duelos de los abusos de conciencia y espíritu y, desde luego, a influir en la sanación de otros lugares que la necesitan.
Pero lo primordial es tener cada vez más presente que solo la libertad plena de cada persona es el camino que determina Dios para que se suba a Él con amor responsable. Las autoridades religiosas van destacando esta verdad de máxima importancia y se la suele encontrar en la boca del papa Francisco y en los textos luminosos de Benedicto XVI, para citar solo la actualidad. Sin embargo, parece que aún falta mucho hasta que se encuentre universalmente el equilibrio entre obediencia y libertad plena. Lo hay, evidentemente, pero necesitamos en todas partes exhortar a este segundo miembro de la balanza, que por mucho tiempo ha sido desatendido. Los adjetivos con los que califico esta desatención parece que, por fortuna, no caben en el espacio de este texto.
Texto publicado en el nº 4139 de la revista Ecclesia, pág. 61ss.