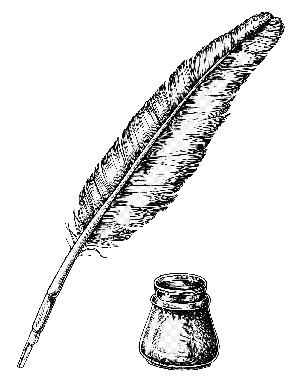Conferencia, 27 de noviembre de 2025
Pasamos a los erasmistas más filósofos y con mayor producción literaria. Como anuncié, son, sobre todo, respectivamente, el pedagogo y el político práctico –en quien se comprobó qué tremendo odio suscitará en general siempre un partidario real de la philosophia Christi–.
Pero antepongo al resto de esta conferencia algunas muy verdaderas y no menos maravillosas frase de Vives en su De initiis, sectis et laudibus philosophiae (1518): “La filosofía es el don más grande y mejor que nos dieron los dioses: solo ella puede hacer perfectos a los hombres y conducirlos a vivir bien y bienaventuradamente, que es la cifra de todos los deseos… Por la filosofía nuestra vida se restituyó a su humanidad originaria… Un día solo vivido bien y con sujeción a sus preceptos debería anteponerse a toda la inmortalidad” (la cursiva es mía, desde luego).
Moro era una docena de años mayor que Vives: nació este en el principio de 1493, cuando Moro cumplía los quince años. Invierto el orden de mi exposición en testimonio de mi amor superior al valenciano.
El cuarto centenario de la muerte de Vives (1940) suscitó algunos trabajos sobre él en nuestro ámbito cultural, y en especial un par de trabajos de Ortega en la Argentina y una antología ligeramente comentada del trasterrado Joaquín Xiráu, en México, quizá suscitada por lo escrito por Ortega. El doctor Marañón añadió un libro que sorprende por su escaso interés, ya que la mayor parte de sus breves páginas está dedicada a cuestiones de medicina, dieta y patología. Marañón destaca que no hay hombre conocido del siglo XVI que no sufriera gota –en efecto, fue dolencia de nuestros pensadores de hoy, como de Erasmo, los reyes, papas y emperadores que se encuentran en los márgenes de nuestro relato…–. Y como Vives escribió unos maravillosos textos de vida cotidiana, que han sido mucho tiempo –y deberían seguir siendo– un método estupendo para ejercitarse en aprender latín, Marañón dispone de un muestrario muy rico sobre cómo comían, cuando podían comer, los personajes alcanzados por la gota.
Xiráu, en cambio, proporcionó al público general una introducción al pensamiento de Vives que es en realidad una breve antología de la inmensa obra del humanista. Decía allí Xiráu que la filosofía del Renacimiento vale por las fecundas simientes que encierra, debido a que, lejos de ser un punto final se asemeja más bien a “un crisol henchido de cálidas esperanzas”. Esta última palabra se ajusta, ya vemos, mal a los sufrimientos y las decepciones, siempre en crecida, que tocaron a Erasmo y a sus discípulos, pero se corresponde en cambio bien con cuanto produjeron pese a todo.
Xiráu se basaba en una interesante triple distinción entre humanismos. Hay, sostuvo, un humanismo italiano, esencialmente literario; otro germánico, mucho más propenso a la revuelta intelectual contra el pasado, y no solo crítico de su pretendida barbarie literaria; y otro tercero, este en el que estamos interesados nosotros, o sea, el que ahonda en la filosofía, la moral y la doctrina cristiana sin las alharacas de la herejía.
Por cierto, Vives escribió siempre en latín; Moro escribió en latín su Utopía, pero en lengua vernácula el Diálogo sobre el consuelo en la tribulación y, desde luego, las cartas familiares desde la Torre de Londres.
El lema escogido por Vives como enseña vital fue Sine querella. Veamos hasta qué punto cómo se trataba de la expresión de un deseo imposible.
¡Qué elogios encendidos dedica Vives a Valencia cuando tiene que vivir desterrado de ella, o sea, prácticamente toda su vida! Aún no hace muchos años que plumas exageradamente piadosas y chovinistas silenciaban e incluso camuflaban los orígenes familiares y las desgracias de los Vives, basándose en que hasta hace sesenta años no se tuvo constancia de la verdad. Alguna loa a Vives es sincerísima, me parece, en su rechazo de lo que hace esos pocos años no pasaba de la categoría de rumor. El meritorio traductor Lorenzo Riber, poeta mallorquín, sacerdote y miembro de la RAE, traductor de toda la obra del humanista, atendió para su negativa a hacerse eco del rumor a la verdad palmaria de las fuertes críticas de Vives al judaísmo y la intensidad cristiana de sus múltiples textos morales, filosóficos y apologéticos. Pero ahora ya no caben dudas: los Vives no solo eran marranos, sino que mantuvieron en casa una sinagoga, cuyo rabino era el primo del filósofo, y la Inquisición sorprendió a aquellas gentes en plena liturgia. El catastrófico resultado fue que el padre de Vives fue quemado en la hoguera, cuando el humanista tenía 30 años; siete años después, los restos de la madre –que había muerto hacía ya mucho, en una epidemia de peste– fueron desenterrados y quemados. Ambas barbaridades sucedieron en Valencia. Vives salió muy joven de ella para no regresar jamás y, de hecho, ni siquiera volvió a pisar suelo español.
Había empezado sus estudios humanísticos en la nueva Universidad de Valencia. A medida que el proceso inquisitorial avanzaba, su padre tomó la providencia de mandarlo, en efecto, a la Sorbona, en París. Tres años después, el estudiante pasó a Brujas, de la que hizo su casa por largo tiempo. Ortega decía que Vives marchó a la Europa del Norte “para conseguir olvidar no poco de lo aprendido en Valencia y París”. Pero hay que saber que Ortega, como todo el mundo entonces, ignoraba la tragedia familiar. Por lo demás, es verdad que Vives necesitaba respirar fuera del ambiente aún escolástico cerrado de París. Él, como Erasmo, tenía horror ya simplemente a la expresión latina, bárbara, gótica del aristotelismo en sus varias modalidades universitarias.
Trabajó de profesor doméstico de una familia de comerciantes valencianos y terminó casándose con la hija pequeña de la casa. Era entonces, al decir de Ortega, al mismo tiempo el primer latinista del mundo –no menor fue el elogio que Erasmo mismo hizo de su joven amigo– y el primer lancero en las huestes de Erasmo.
Trabó amistad con este y con Moro en la Universidad de Lovaina, que lo atrajo con el formidable prestigio que estaba por entonces tomando esa casa de estudios. Allí gozó de la protección de personajes que también sostenían las economías de Erasmo. Fueron esos años los de viajes por las ciudades flamencas y las primeras obras; pero todo se ennegreció cuando, estando Vives cargado de deudas, murió en un accidente su mecenas. Se acogió de nuevo a Brujas y rechazó, consecuente con su miedo y, al parecer, su juramento de no volver a España, la cátedra en Alcalá que había defendido Antonio de Nebrija. No se le podía ofrecer nada superior a esto en los dominios de Carlos Quinto.
En cambio de en Alcalá, en 1523 decidió instalarse en Corpus Christi, en Oxford, en un lectorado que le daba acceso a la corte y, pronto, a la amistad con la desdichada reina Catalina. De hecho, intervino sin habilidad en el problema del divorcio real, de modo que todas las circunstancias adversas terminaron por expulsarlo de Inglaterra y, contando con cierto liviano favor pecuniario del emperador Carlos, vivió sus años de mayor producción y menor salud en Brujas. Allí murió bastante prematuramente, en 1540. Era territorio dominado por la corona española, pero, aunque en él –y en cualquier parte de Europa– se sentía en peligro tanto si callaba como si hablaba, no fue molestado por sus ideas sociales, pedagógicas y religiosas. Llama, desde luego, la atención su acendrado cristianismo, siendo como fue su vida. También hay en esto un paralelo claro con la actitud, los peligros y los silencios de Erasmo, igualmente un cristiano radical contra los fenómenos históricos en los que se vio envuelto. En fin, ya vemos hasta qué punto fue elegante exageración disparatada la frase de Ortega acerca de que a Vives no le pasó nada en su vida, de modo que su biografía podría ser rápida: nació, estudió, escribió y murió; y que sintió todos los conflictos de su tiempo, pero no hizo sino estudiar y escribir.
Ya en su época, cuando un joven flamenco escribió sobre la persona y la obra de Vives, lo llamó “antropólogo”, el primero entre los filósofos que merecería plenamente este apelativo. El juicio global de Ortega, que veía en Vives la pasión de la seriedad y la sinceridad, la mezcla rara de talento –no genial– y excelente buen sentido, es que se trató del “primer hombre en quien despierta ligerísimamente la sospecha de que más allá de la cultura medieval y de la seudocultura de su tiempo renovada en la antigüedad, hay otra cosa. Y entrevé, o más bien, a ciegas palpa que esa cosa, esa posible futura cultura, será una cultura inspirada en la utilidad de los saberes y no por ninguna estéril contemplación; en fin, que su método consistirá en la experiencia. La cultura habrá de ser sobria, útil y empírica.”
En su Tratado sobre la concordia y la discordia proclama Vives que nada se necesita tanto como la primera. Lo que sucede es, además, que cabe hallarla, e incluso que ya hay un mundo entre los hombres en el que la paz es posible. Se está refiriendo al mínimo mundo de los intelectuales puros en mitad de las fabulosas turbulencias de la primera parte del siglo XVI, o, para ser más exactos, al círculo de los amigos de Erasmo, que en realidad eran todos discípulos del sabio y seguidores, con matices diferenciales, de la philosophia Christi que este enseñaba y practicaba.
Pero es que la antropología que sostenía Vives –y que ya sabemos que tenía poco de experiencia vivida en primera persona– proclama, quizá más judaica que cristianamente, que el hombre es un animal santo. No creo que nadie más haya empleado esta expresión, aunque en lo concreto de su desarrollo está objetivamente muy en consonancia con aquello famoso de Maurice Blondel joven, casi cuatrocientos años después: que la filosofía debe ser la santidad de la razón.
Porque, en efecto, semejante tesis se apoya en la convicción de que “la razón siempre instiga al amor”; aparte de que “no hay bondad si no hay conocimiento”. A lo que se añade que “el deleite es un verdadero gozo sin mezcla de dolor ni de tristeza y que dura mucho tiempo; lo dan sobre todo las cosas espirituales”.
Es la voluntad la que puede hacer caso omiso de la razón, que no por eso cambiará nunca su discurso; pero la voluntad no puede rebelarse contra la razón si no nos despojamos antes de la dignidad humana. Pues la razón es la naturaleza misma de los humanos, así que renunciar a ella es volverse animal salvaje, por un lado, y por otro, inferir a Dios una ofensa. Es muy interesante observar que la palabra guerra, en latín, se dice bellum, que hay que admitir que está cercanamente emparentada con bellua, las bestias salvajes; pero el caso es que estas no conocen la perversión de hacer la guerra, mientras que el hombre degradado sí. En realidad, cuando un ser humano se atiene a la razón, o sea, somete a esta su voluntad, es sencillamente un cristiano: se ha restituido en su plena humanidad.
Igual de esencial que la razón es en nosotros el lenguaje, otro don que no compartimos con el resto de los animales más que en alguna fase muy básica, previa a la plenitud de nuestra universal competencia en al menos una lengua. Pero es que tanto las palabras como el gesto del rostro son puros medios para entrar en comunicación con los demás.
Eso sí: la degradación del hombre se ha iniciado por su deseo de ser mucho más de lo que es, por su deseo de ser Dios.
Lo que a cada uno nos corresponde es elevar y dignificar a todos los seres humanos a los que tengamos acceso. La moral cristiana pone aquí los fines y la psicología, los medios.
El interés de Vives por la paz pública no lo desvió nunca de su convicción esencial: esa paz presupone la paz interior de cada persona. Todos tenemos, pues, que empezar nuestro trabajo social apaciguando las pasiones desencadenadas. El arranque de la rebelión de todas ellas está, claro que sí, en la soberbia: “mientras pone todos sus conatos en ser más que ángel, viene así a ser menos que hombre”. El mecanismo es sencillo: la estupidez de la soberbia irá enseguida unida a la envidia, que no solo engendra la inútil ira, sino que pasa a la acción de la venganza en cuanto tiene ocasión. Con este ciclo infernal, la paz se hace imposible en todas sus formas.
La consecuencia que más llamó la atención –por tanto, la que más suspicacias peligrosas despertó– es el rechazo tajante de Vives a cualquier guerra. Todas las guerras son civiles, proclamó, “y no hay hombre que pueda hacer lícitamente guerra a otro sin caer en pecado”. Hay que empezar por amar a los mismísimos turcos que no cejan en su amenaza destructiva. “No veas a un solo hombre en el mundo sin pensar que es tu hermano”. Y en lo que hace a la política interna de las naciones, la asistencia social es un deber. Hasta el punto de que para organizarla siquiera en Brujas diseñó un amplísimo programa de gran interés aún ahora. Un punto constante y central es en él que hay que dignificar al mísero dándole trabajo, de modo que el auxilio de la sociedad no cabe sin enrolar a quien lo recibe en un puesto productivo.
Con estos fundamentos, ya se comprende la importancia que el desterrado valenciano concedió a la pedagogía, precisamente basada en la psicología empírica y científica. Por cierto que empieza advirtiendo tajantemente que “nunca será buena la enseñanza que se vende”…
Cuanto hay en la ciencia estuvo primero encerrado en la naturaleza “de modo semejante a como las perlas se encuentran en las conchas o las piedras preciosas en la arena”. Y es bastante excepcional, aunque no tanto entre erasmistas, la universalidad con que se piensa todo ello: en el tratado sobre Los deberes del marido, dice Vives que no recuerda “haber visto ninguna mujer docta que fuera impura”.
Veo la clave de la pasión pedagógica de Vives en un pasaje de su estupendo tratado De subventione pauperum (Del socorro de los pobres, en la elegante versión de Riber). Comenta en este lugar un maravilloso acierto del poeta latino Marcial, que calificaba al amor de magnes amoris (imán del amor). Vives escribe: “el amor de nada se ocasiona más verdaderamente que del amor”. Y podemos cerrar –tan provisionalmente, ay– este deleite de repasar textos de nuestro filósofo con esta aplicación osada de sus principios: “Como no hay cosa más agradable al hombre que el que se confíe en él, así tampoco ninguna es tan agradable a Dios”.
Tomás Moro
La verdad es que el mejor lema posible para empezar a hablar de Moro lo proporciona Vives en su Introductio ad sapientiam: “Lo que sabes no lo pregonen tus palabras sino tus obras”.
La infancia de Tomás Moro transcurrió en un ambiente económico y social bien diferente del de los casos de Erasmo y Vives: en Londres, hijo de un juez y caballero, paje infantil del arzobispo de Canterbury, o sea, del lord canciller. Este personaje, John Morton, quiso que avanzaran sus estudios en Oxford, pero pronto Tomás regresó a Londres a formarse como jurista en las mismas instituciones en que había participado su padre. En 1496, cuando solo tenía dieciocho años, empezó a trabajar como abogado. Hubo enseguida un muy curioso paréntesis de cerca de tres años, 1501-1504, en que ingresó en la Tercera Orden de San Francisco y vivió en un monasterio cartujo, entregado a la práctica religiosa. Conservó de este período duros ejercicios ascéticos, pero en 1504 era ya miembro del Parlamento y hombre casado. Llegó a sheriff de la ciudad de Londres.
Desde la coronación de Enrique VIII fue creciendo la amistad entre el rey y el jurista escritor, amigo y hasta colaborador de Erasmo y de Vives. En 1517 era miembro del Consejo Real y diplomático de la máxima confianza de Enrique. Después obtuvo los cargos de máximo honor de las universidades de Oxford y Cambridge, hasta que la cima de su carrera política fue el nombramiento de Lord Canciller en 1529, preferido al entonces arzobispo de Canterbury –lo que era rarísima excepción–.
Es sobre todo en este momento cuando ocurren los acontecimientos más sombríos y debatidos de la vida de Moro: de las diatribas preferentemente literarias contra las cabezas intelectuales del protestantismo, pasó a la represión violenta, según la justicia vigente entonces. Hubo quemas de herejes, flagelaciones, cárceles. Moro protestó en favor de su escasa o indirecta participación en aquellas crueldades, que además contradicen sus principios filosóficos. Hay una expresión de reserva acerca de estos problemas en el escrito en que Juan Pablo II proclamaba a Moro patrón de los políticos.
A partir de ahí, el célebre conflicto del divorcio del rey –habían escrito a dos manos incluso la defensa de los siete sacramentos, que tanto prestigio teológico concedió a Enrique, defensor fidei– significó el heroico declive y el terrible final de estas glorias: en 1530 no firmó la carta de nobles y prelados que solicitó al papa la anulación del matrimonio real; en 1532 renunció a su cargo de canciller; dos años después se negó a firmar el Acta de Supremacía que daba de hecho nacimiento a la Iglesia anglicana. Esta acción sabía bien Moro que lo condenaba, porque así constaba en el Acta misma que había de pasar a quienes se resistieran a la voluntad brutal de Enrique VIII. En efecto, en la primavera de 1535 quedó recluido en la Torre de Londres y fue decapitado el 6 de julio. Erasmo había escrito que No hay nada más tranquilo y alegre que la virtud, y enseguida dedicaremos el tiempo que sea posible al realmente hermoso tratado escrito en la Torre, Sobre el consuelo en la tribulación.
Moro fue beatificado por la Iglesia católica en 1886 y fue canonizado como mártir en 1935 (se observará que nada menos de 400 años después de su ejecución). La Iglesia anglicana lo considera en la actualidad un mártir de la Reforma protestante, y lo ha incluido, bastante sorprendentemente, en 1980 en su santoral.
La diferencia de veinte años en la redacción de los dos libros que paso a comentar muy ligeramente obra, desde luego, en favor de la madurez humana mucho mayor que me parece encontrar en el Diálogo. Utopía no es, lo confieso, un texto de mi agrado…
Hay en este libro una incongruencia entre los principios de la Philosophia Christi y las recetas, a veces claramente totalitarias, con las que se recomienda un gobierno y un orden social perfectos. Me echa para atrás esta livianísima interpretación de Platón como genio inicial del totalitarismo, que se lee entre líneas por todas partes. Un error capital pero frecuentísimo en la interpretación de Platón.
Por un lado, se está de acuerdo con la doctrina general del erasmismo sobre la bestialidad de las guerras, a lo que se añade que las que tendrían un verdadero motivo para ser declaradas precisamente no lo son, de tan claramente peligrosas para todos como resultarían. Y se reconoce que “Dios ama más a quien estudia su obra”; y que, como la vida humana está por encima de todas las riquezas del mundo, y en ocasiones no queda otra que ser ladrón, hay una básica injusticia y una manifiesta inutilidad en el derecho penal.
También se defiende que la felicidad estriba en el libre cultivo de la inteligencia y que el dinero es casi necesariamente fuente de perversiones, de modo que se lo prohíbe en la isla bien ordenada –que parece una imagen del futuro de Gran Bretaña bajo un rey tan interesante como Enrique VIII–. Se alaba a la Creación y se está cerca del principio estoico de que se debe vivir adecuándose a la naturaleza, porque hay placeres de los que no se derivan males y, por tanto, es muy bueno gozarlos.
En general, nada podría ser más conforme con el alma de Erasmo que escribir filosofía moral y política al margen de la impolítica e inútil filosofía de las escuelas regulares de ella en la universidad. Recién instalada la dinastía Tudor, hay cosas mucho más urgentes que hacer que dedicarse a comentar ex cathedra viejos textos.
Pero hay el lado oscuro de esta república que crecerá quizá un día bajo los auspicios de la benéfica monarquía inglesa, aunque de momento se la piense ya mismo posible en el Nuevo Mundo –la exposición de la doctrina corre a cargo de un fantástico navegante más experimentado que Colón, Vespucio y, permítaseme el anacronismo, Magallanes–.
Marx aplaudía ciertos rasgos ingenuos de esta Utopía, pero lo grave son sus lejanas consecuencias exageradas.
En la isla perfecta futura nada es privado: hasta las casas se cambian por sorteo cada diez años. No hay abogados, supuesta la invulnerable moralidad de los individuos felices. Las medidas punitivas son, pues, automáticas: el que solicita un cargo, en vez de ser llamado a él por el Senado o sus delegados, queda eliminado del concurso para ocuparlo. O, por poner otro ejemplo de este automatismo: es claro que a nadie se le ocurrirá que vaya a ser discutido en los órganos administrativos correspondientes un asunto que se presenta el día mismo en que alguien intente aprobarlo o rechazarlo. Pero es que se librará a Utopía de todos los extranjeros; se establecerán para los matrimonios medidas públicas que recuerdan a las barbaridades que va dibujando socarronamente Sócrates ante los hermanos mayores de Platón en los libros de la Politeia platónica –tamizadas por un toque cristiano mínimo–. Se organiza, desde luego, un sistema estupendo de eutanasia que no queda en manos de los particulares. Todo el mundo –incluidas las mujeres– tiene que llevar su uniforme, aunque pueda variar este de oficio en oficio. La obligatoriedad del trabajo es cosa evidente, aunque se limita a seis horas la labor que compromete al cuerpo y se establece como principio que haya exención de estos ejercicios todo el tiempo que sea posible, a fin de que quepan horas de dedicación a la inteligencia –si bien no queda lejos la sugerencia de que tiene que haber un índice de libros prohibidos, claro está–. Y es elocuente cómo hay que salvaguardar el buen orden una vez logrado –y lleno de resortes que no tienen que ver con arbitrariedades personales–: se considerará delito capital deliberar sobre asuntos de interés común fuera del Senado o de los comicios públicos competentes.
Se completan estas medidas con prescripciones peregrinas, de las que diríamos hoy que invaden el fuero interno de las personas: “antes de acudir al templo –cosa de la que no cabe zafarse– en los días de fiesta, las mujeres se echan en las casas a los pies de sus maridos y los hijos a los de sus padres, confesando sus pecados…y piden su perdón”. Por otra parte, la religión pública y oficial es absolutamente ecléctica, en un rasgo futurista que es bastante natural a la altura de 1516.
Repárese en la intimación, de aspecto no antipático, que dice: “representa la obra que se te ha encomendado lo mejor que puedas y no trastornes su conjunto solo porque te acordaste de un fragmento más ingenioso de otra”. Si releemos, no nos quedarán a trasmano evocaciones muy perturbadoras.
Pero la vida misma deparó a Moro mucha más sabiduría: le hizo experimentar un régimen tiránico antes de que se cerrara en república totalitaria, pero en camino de convertirse en puro régimen de terror. Corrió la suerte de Thomas Becket ante Enrique II siglos antes. Y la doctrina fue otra.
Nos golpea en la primera página del Diálogo del consuelo en la tribulación la honda queja del joven asediado por el retorno de los otomanos a Hungría: “el mayor consuelo que un hombre puede tener es ver que pronto se irá de aquí”, a saber: de esta vida y este mundo. El desesperado pide a quien más sufre, su tío condenado, ánimos para soportar la vida, y los recibe con la abundancia de 300 páginas.
Lo esencial es que, muy en la línea de Vives, se confíe en Dios, que no es lo mismo que tentarlo. La providencia tendrá siempre ante esta confianza dos caminos: o suscitará como de la nada consejeros y maestros convenientes, o ella misma, Dios mismo, enseñará al atribulado desde lo íntimo de este, conforme a la expresión de Agustín: Deus interior intimo meo. Posiblemente la exclamación más personal de todo este admirable texto es la que, ya cerca de su fin, dice que el suplicio que se está viviendo “no es ni la mitad de duro que si pudieran llevarme a un país tan desconocido que Dios no fuera capaz de saber dónde estaba ni de encontrar la manera de llegar a mí”.
Lo segundo es advertir la distancia formidable y salvífica que separa al cuerpo del alma en la angustia: porque no hay manera de no sentir lo que se está sintiendo, pero el alma no está forzada, como lo está el cuerpo, a llenarse entonces del mismo sufrimiento. Hay recursos para ella, muchos recursos. Aunque sea una verdad de primer orden que quien no se apiada del dolor corporal que tiene delante, en su prójimo, es que apenas se compadece, diga lo que diga, del invisible sufrimiento del alma del otro. Incluso con dos citas clásicas se debe llevar esta verdad al extremo: Ambrosio escribió que matamos a quienes no ayudamos pudiendo hacerlo; y Agustín matizó con cierta ironía: da a todo el que te pida, pero no todo lo que te pida.
El primero de tales recursos es quizá el más profundo y verdadero, juzgo yo: el consuelo inicial viene del hecho mismo de desear de veras que Dios nos consuele. Es terrible la acidia, el no hacer nada, el grado máximo del pecado de pereza, que es estar desconsolado y no buscar ni pedir consuelo. Ya así nos hemos elevado cien yardas por encima de las elocuencias fastidiosas de Boecio en su prisión. En efecto, quien se confía al divino consuelo hace algo mucho más razonable que exigir ser aliviado como a él primero se le ocurre. Deja a Dios el campo libre para que ayude como Él quiera, que siempre será infinitamente mejor que como yo creería ayudarme. Y en el mismo momento en que un hombre deposita así su anhelo en el amor divino, entiende realmente que, si persevera en la decisión justa que lo tiene esperando al verdugo, ya esto está transformando ahora “el dolor en gloria”. ¿O es que no lloró el Cristo, de quien no consta que riera, por más que lo haya sostenido espléndidamente Erasmo? Hay que perseverar incluso en las lágrimas. Marías escribió –y me decía en el retiro de su cuarto de trabajo– aquello tan cierto de que existen penas de las que no hay que consolarse –y en ello, añade Moro, está exactamente el consuelo de ellas–.
Por otra parte, la vida humana alecciona siempre en el sentido de la paciencia, con una sabiduría superior a la nuestra. Bellísimamente escribe Moro que es verdad, claro está, que rezar es mejor que beber, que hacer el bien es mejor que dormir, que ayunar es mejor que comer; pero son estupendos deberes comer, beber y dormir cuando es el tiempo apropiado.
Llega, con todo, la tentación: regresar a la honra de la corte y a la vida familiar renunciando a lo que es justo. En este caso el procedimiento tiene tres pasos sucesivos: se terminará también aquí por pedir ayuda, pero primero hay que resistir la tentación y luego hay que despreciarla reconociendo lo que realmente es: una treta solapada del enemigo, bien distinta de la pelea abierta en que consiste la persecución.
En esto de despreciar la tentación Moro recurre a una sabiduría más antigua adaptándola con buen humor al caso fuerte presente: la realidad es que muchos se compran en esta vida el infierno con un dolor tal que, por menos de la mitad, podrían haberse comprado el cielo. Hay en Chesterton huellas de estos raptos joviales del pensador político. Y es que los seres humanos, siendo tan necios, nos creemos todos perfectamente sabios. Nos ocurre como a aquel caracol que no quiso acudir a la fiesta de Júpiter de bien que estaba en su casa. Como es natural, fue condenado a no abandonarla jamás.
Un par de indicaciones bibliográficas:
- Juan Luis Vives, Obras completas (trad. y com. Lorenzo Riber). Madrid, Aguilar, 1947-48. 2 Vols.
- Xirau, Joaquín Xiráu, El pensamiento vivo de Juan Luis Vives. Buenos Aires, Losada, 1944.
- Tomás Moro, Utopía (trad. Agustín Millares Carlo), en: Utopías del Renacimiento: Moro, Campanella, Bacon. (ed. Eugenio Ímaz: México, Fondo de Cultura Económica, 1941, pp. 37-140.)
- Tomás Moro, Diálogo de la fortaleza contra la tribulación (trad. Álvaro de Silva). Madrid, Rialp, 1988.
- Tomás Moro, Un hombre solo: cartas desde la Torre, 1534-1535 (ed. y com. Alvaro de Silva). Madrid, Rialp, 1988.
- José Ortega y Gasset, Vives o el intelectual (ed. Paulino Garagorri), en: J. O. G., Mirabeau o el político, Contreras o el aventurero, Vives o el intelectual. Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editorial, 1986, pp. 77-146.
- A companion to Juan Luis Vives (ed. Charles Fantazzi). Leiden y Boston, Brill, 2008.
- Enrique García Hernán, Vives y Moro: la amistad en tiempos difíciles. Madrid, Cátedra, 2016.
- José Luis Villacañas, Luis Vives. Barcelona, Taurus, 2020.
- The Cambridge companion to Thomas More (ed. George M. Logan). Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
- Anthony Kenny, Tomás Moro (trad. Ángel Miguel Rendón). México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 2014.