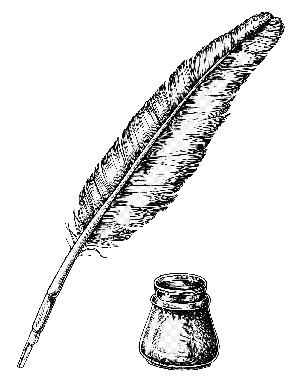Los antiguos poetas de Grecia, hombres inspirados, describían nuestra existencia con una serie de rasgos entre los que no solían olvidar, como si éste los resumiera todos por fin, el de el ser que aguanta. No nos atribuían inteligencia, ni práctica ni teórica; tampoco nos concedían potencia para llevar a cabo nuestros planes; menos aún, vida sin fin. Pensaban, más bien, de nosotros que somos soberbios y que la soberbia nos ofusca, y que somos supersticiosos, crueles, avariciosos. No hacían del hombre un retrato halagüeño, pero, al menos, no tenían más remedio que admirar la capacidad de aguante de este pobre habitante de la tierra. Y cuando la consideraban, comprendían que había sólo un mal al que no habríamos podido resistir y que por eso, con un asomo de piedad, quedó sin escapar de la caja de Pandora: la espera. No la esperanza, el bien de la esperanza; sino la espera, el mal terrible de la espera. O sea, el saber a ciencia cierta, desde cualquier punto de la vida, lo que nos aguarda en el porvenir. Si incluso esta desgracia nos hubiera sobrevenido, habríamos hace mucho muerto todos.
Sólo de la sorpresa vive, pues, el hombre: de hallar lo inesperado y tener que afrontarlo ya mismo. Parece que es dura esta situación, pero, en realidad, resulta infinitamente más suave que la que se seguiría de eliminar la improvisación maravillosa con la que los sucesos nos llegan. De aquí que los estoicos propusieran que la sabiduría y la virtud consisten en intentar sospechar todos los males que aún nos pueden ocurrir, para irnos ejercitando en la respuesta apropiada, si es que al fin se presentan. Que el ser que aguanta pase a convertirse en invulnerable, en imperturbable, aunque lo asalten un tsunami de desgracia o una pleamar de felicidades y buenas suertes. A lo que añadían que tener la oportunidad de volvernos invulnerables es estar en una posición más elevada, en la escala de los seres, que los viejos dioses míticos: la virtud arduamente conseguida es mucho más sabia (no sólo más meritoria) que la que se posee por naturaleza.
Decían esto porque no les cabía duda de que el hombre debe progresar, o sea, aprender, fortalecerse. Una vida humana que no contenga progreso, enseñanza y virtud, es una vida desperdiciada. Pero no hay modo de progresar más que superando los obstáculos. La mera facilidad no dice nada interesante o importante a nadie. Sólo llego a sacar de mí la plenitud de mis capacidades cuando me encuentro con algo que no parece posible vencer, que me niega profunda y enteramente; pero, a base de tiempo, sagacidad y empeño, termino por dominarlo. Es entonces como si me hubiera subido encima de mi adversario y se abriera ante mí un horizonte ampliado, al que se dirigirán mis fuerzas renovadas ahora con la victoria. Tenemos que aguantar tanto –ésta era la consecuencia que sacaban aquellos moralistas– porque sólo de esta manera subimos a la cima de nuestra condición, que no es sino la de dioses, partecitas de dios, chispas de la divinidad. Sólo sufriendo se aprende, pathei mathos, como se lee en un fragmento de Sófocles. La mera lectura, incluso la mera visión de los combates que los otros libran con los sucesos inesperados de la existencia, no es disciplina bastante. Tienen las cosas que afectarnos directa e individualmente, para que, como han repetido algunos formuladores de teodiceas también recientes y cristianas, la providencia nos dé la oportunidad de esculpir la hermosa estatua de nosotros mismos. Cuando dios desprecia a un ser humano, no le envía dolores y, por consiguiente, ese hombre no pasa de ser una larva de tal, un bicho más de la tierra, ignorante de que nació con la semilla de dios.
Hay una buena parte de contradicción en esto de tratar de ensayarse en la desgracia irreal para cuando llegue la desgracia real, ya que se admite que sólo ésta enseña de veras; por ejemplo, que sólo sufrirla nos enseña de verdad que debemos irnos preparando para las venideras.
Pero con esta enseñanza –que es a la vez triste, heroica, desesperanzada y estimulante– se roza ya lo que constituye, sin duda, el punto central de la vida del espíritu (también, por cierto, de la nuestra hoy): que el miedo, ceder al miedo, es la negación misma del espíritu; que vivir guiado por el miedo (lo que suele pasar en la miedosa ignorancia de reconocer que así son las cosas, o sea, sin conciencia clara) es tirar la vida a la basura. Que cuando lo que se pretende es vivir egoístamente, para la propia felicidad, es que se está en las manos del miedo: del terror de no ser feliz.
Interrumpamos aquí, en apariencia, esta serie de ideas y saltemos, en apariencia también, a lo más esencial. Luego veremos qué sucede con el asesino llamado miedo.
El cristianismo sólo conoce un mal: el pecado, o sea, la desesperación. Y como el dolor es la experiencia del mal en su maldad, sólo la experiencia del pecado como tal puede ser dolor o, mejor dicho, la cima del dolor.
El pecado es la negación real de que exista el bien perfecto, es decir, de que exista Dios. Una negación real no se hace sólo con los labios; quizá con ellos es con lo último con que se niega la verdad de lo real. La clase de negación profunda, auténtica, completa, que es el pecado, se lleva a cabo con toda la existencia, con el movimiento central de la existencia; lo que se puede simplificar diciendo, como han hecho el Talmud, san Bernardo y tantos otros sabios santos, que pecar es querer de verdad que Dios no exista.
Querer de verdad que no haya el bien perfecto es vivir como si no lo hubiera, lo cual exige hasta olvidar, cuando se actúa, la misma posibilidad de que exista y, desde luego, toda nostalgia por él, toda sensación poderosa de la desdicha de su ausencia. Y cuando se llega al mismo olvido intelectual, afectivo y práctico del bien perfecto, lo único que queda es el mundo, el tiempo en el mundo, mi tiempo o nuestro tiempo en nuestro mundo. Para el pecador, se trata del verdadero Todo, despojado de fantasmas, abierto ante él como un océano libre y casi desconocido, por el que la humanidad no se ha atrevido a viajar, ya que ha estado dominada por los dioses, por dioses de toda calaña, desde el principio de los tiempos –y cuando hay dioses, hay la certeza de que existe algo más que este tiempo de nuestro mundo, sea como sea que una religión o una metafísica se representen en concreto este algo más–.
He utilizado ahora palabras que evocan adrede cierto pasaje de Nietzsche, pero el entusiasmo por la verdad a secas, por la dureza de la verdad, que guiaba a este escritor, no se parece en absoluto al pecado sino, justamente al revés, a la cólera del destructor de ídolos. Simone Weil advertía que nadie está obligado a adorar a Dios, si no lo ha encontrado, si no ha sido encontrado por Dios conscientemente; pero que todos tenemos un deber rigurosísimo de no adorar ídolo alguno. Y es evidente que los ídolos más peligrosos surgen de la confusión de Dios, bien perfecto, con cualquier otra cosa, aunque sea muy buena.
La situación de estar haciendo el mal y persistir luego en hacerlo, o sea, el pecado, tiene dos posibilidades generales. La primera es la que he empezado a describir; la segunda, menos mortal, como dice la tradición con mucha más exactitud de la que solemos suponer, es la de una negación parcial, eventual, del bien perfecto, pero a sabiendas de que existe y de que, en este momento o este tiempo, no vivimos de acuerdo con ese conocimiento sino en contradicción con él y, por tanto, inconsecuentemente, en contradicción también con nosotros mismos. A esto se refiere Pablo con la célebre afirmación de que ni siquiera él mismo hace el bien que quiere, sino, muchas veces, el mal que no quiere (pero que termina queriéndolo, a pesar de la dirección hacia Dios que ha tomado ya su vida).
Cuando hay conciencia de esta contradicción dolorosa y vergonzosa, hay también remordimiento y, por tanto, queda el camino abierto hacia el pedir perdón (a los demás perjudicados, en primer término, y a Dios como en el trasfondo de mí y de ellos y de todo). Y si no se toma la vía del arrepentimiento efectivo, crece el dolor por la debilidad de la voluntad (la verdadera miseria de la condición humana, en frase del mismo san Bernardo). Este sufrimiento es el característicamente cristiano: aunque deseo afirmar con todas mis fuerzas que es verdad que amo con todo mi ser a Dios, al prójimo, a mí mismo, a la Creación entera, porque toda mi vida no tiene más sentido que dirigirse al bien perfecto y mostrar a todas las cosas que evidentemente existe, justo porque no se lo encuentra en ninguna de ellas y tampoco en mí, vivo ahora al revés, retorcido respecto del sentido que reconozco en todo, per-versus, como dice con precisión la metáfora tan querida por san Agustín. Necesito una penitencia que no termino de aceptar; me torturo viendo que doy testimonio en contra de la verdad, precisamente cuando esta verdad hace una falta infinita a todos y debería ser servida siempre por testigos a los que nada hiciera retroceder. Lo que funda mi vida y todas las vidas está siendo ridículamente olvidado por quien no lo olvida ni un instante. ¿Qué poder hay en mí que se rebela así contra la verdad, contra mi anhelo, contra lo que espero? Somos todos los seres creados –incluyo a los animales, a las plantas, a las rocas, el mar, los cielos y los astros– como gargantas sedientas de bien, de paz, de gozo; pero una extrañísima debilidad (basar, sarx, caro, carne) induce a algo rebelde en nosotros a ordenarnos que nos quedemos quietos, como si la sed terrible estuviera calmada.
Es una desgracia –¡tantas cosas son desgracia!– que el cristianismo haya confundido con frecuencia esta noción de la carne con el cuerpo, y haya además confundido la carne con el pecado, hasta situar en el cuerpo la fuente del pecado y llegar cerquísima de la vieja concepción órfica, la verdadera tradición dualista dentro de las bases de nuestra cultura: que el cuerpo, soma, es como el sepulcro y su podredumbre, sema, porque procede de las cenizas de los demonios –los Titanes– a los que fulminó Dios Padre cuando atentaron contra su Hijo (Dióniso). Hay algo directamente divino en nosotros, sigue el relato órfico, pero también y sobre todo hay algo diabólico que rodea, ciega y perturba la divina chispa del alma. Y considerad que el orfismo no dice que el ser humano sea a imagen de Dios (en su unidad de ser humano), sino que afirma que realmente el alma del hombre es divina y el cuerpo del hombre es demoníaco. El cristianismo jamás se atreverá a decir ni una cosa ni la otra, mientras se comprenda aún un poco a sí mismo (aunque hay que reconocer que las dos cosas, con apenas matices y distingos, sí las han dicho algunos escritores cristianos, y con ellas han influido sobre el espíritu de una parte de la historia cristiana –como una superstición pervive en el fondo, como el paganismo resiste siempre por debajo de lo cristiano).
Cuando llamé, como hace Kierkegaard, desesperación al mal más profundo del pecado, no me estaba refiriendo directamente a esa forma del mal que no es ya mortal porque vive en plena conciencia de contradicción, dolorosamente, con un sentimiento justo de angustia, o incluso en el límite del agnosticismo –y entonces el sentimiento es trágico: ni siquiera sé si creo de veras en la posibilidad del bien perfecto, y las acciones de mi vida no se unifican en ninguna dirección clara, como si por momentos deseara que todo fuera muerte y por momentos luchara de verdad contra la muerte de todas las cosas y, por tanto, en la confianza real sobre la existencia posible del bien perfecto–.
La desesperación no es ni la angustia de la contradicción ni la tragedia del agnosticismo real, sino la calma con la que se está cuando se ha abandonado de verdad todo combate por el bien ideal. El mal llena la vida, pero disimulado, sin aflorar en el dolor, sino, a lo sumo, en algún estado de tedio que luego se disipa con cualquier distracción. Cuando el mal está presente, pero no como mal sino disfrazado, entonces, sin dolor, es cuando nada tiene sentido, pero el hombre no sufre por ello, no experimenta el estado al que, con cierto abuso, llamamos desesperación habitualmente. Desesperar es no esperar nada realmente nuevo, sin que para ello haga falta sentirse desdichado. Al contrario, cuando la desesperación empieza a doler, su remedio empieza a estar al alcance. Un remedio trágico o un remedio angustiado, pero ya no esta calma, esta seguridad idiota en que se ha estado dañando a todo y a todos, sobre todo, a sí mismo, en la certeza de que nada vale la pena, ninguna pena, porque el amor en todas sus formas no es más que un afecto adolescente que no sirve para mayor cosa que para suspirar y, a lo sumo, para conquistar una breve posesión de un cuerpo.
Si nos preguntamos ahora por el verdadero origen del mal, lo primero con lo que nos encontraremos es siempre con el miedo: miedo a la aventura, miedo a la entrega, miedo a subir en las alas de Eros, miedo a los demás (que parece que nos matan en vida con su desprecio). Por tanto, miedo a la pobreza, miedo a la mala fama, miedo a la muerte en cualquiera de sus muchas formas. Sólo que el miedo es un afecto insufrible, que tiende por naturaleza a convertirse en calma, a olvidarse de sí mismo, a renegar de sí y revestirse con las ropas de su contrario: la crueldad, la audacia, la falta absoluta de compasión o entrañas, la huida de toda situación en que se vea bien claro que la justicia ha sido violada y está exigiendo a voz en grito que alguien la repare.
En el miedo (miedo a la vida en toda su amplitud divina) se anuncia la llegada del mal, y por eso duele tanto y se enmascara tanto. Cuando el mal se apodera del lugar, todo su esfuerzo consiste en disimularse, en que no haya conciencia de lo que está pasando.
Sentirse trágicamente un posible aliado de la muerte, cuando desearía uno aliarse absolutamente con la vida y el amor contra la muerte, es un duro sufrimiento, parecido al de Prometeo a solas con su buitre, crucificado allá en el desierto de las cimas del Cáucaso. Sentirse angustiado y avergonzado porque los pequeños miedos de la vida cotidiana (al hambre, al desprecio, a los golpes, a la enfermedad, a la decrepitud, a la muerte –permitidme llamar pequeño al miedo a la muerte y hasta disminuir lo doloroso del miedo a la decadencia física y mental–) nos han hecho caer en contradicción, es también muchas veces una dura pena. Pero el reconocimiento de la propia debilidad, que debería acompañar siempre estos dolores, es ya una oración, es ya la adoración del Bien Perfecto.
Publicado en la revista Crítica, Año 62, Nº. 981, 2012, págs. 27-31.