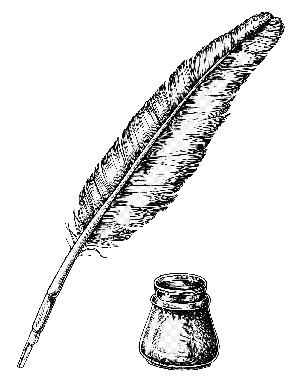La filosofía desaparece. La cultura pretende un ingenuismo imposible, como suprimiéndose a sí misma. Las sociedades de economía avanzada ensayan un estilo de vida en el que es frecuente que el único sobreentendido sea romper con todos los que históricamente configuraron el mundo hasta las terribles tragedias de las que está sobrado el último siglo. De modos que a veces son conscientes y con más frecuencia no llegan a serlo, se rechaza hoy toda presunta sabiduría del pasado como necesariamente conducente a un paisaje de campos de exterminio, ciudades arrasadas por bombas de poder ilimitado, playas inundadas de basuras que no se degradarán biológicamente por sí solas, calles en las que yacen los nuevos esclavos. Si se nos ofreciera vida en el planeta Marte, inmediatamente la aceptaríamos; mientras no hay posibilidad de un cambio tan completo, huimos de todo lo conocido hacia los ashram de la India, las logias teosóficas o las iglesias de la cienciología.
Si hubiera demostración de que el pensamiento es el causante principal del estado contemporáneo de las cosas, salvaríamos quizá un par de sus productos derivados (la ciencia económica, la medicina, la ingeniería) y condenaríamos las raíces espirituales de todo lo demás. Estaríamos obligados a hacerlo, aunque no tuviéramos idea de a dónde nos llevaría semejante renuncia. Y es muy probable que la carga de la mala conciencia, la certeza de no haber discriminado cuidadosamente los orígenes radicales de la barbarie moderna, actúe con eficacia en el trasfondo de muchas actitudes que, de otra manera, serían incomprensibles.
Recordemos sólo dos acontecimientos que caracterizan la peor zona de sombra de la modernidad –y que por sí solos son capaces de hacernos aborrecer hasta las prácticas científicas y técnicas que acabo de catalogar de salvables dentro del posible naufragio general de la cultura–. Considérese la contribución básica que ha aportado a la riqueza de nuestro mundo actual la esclavización de los africanos llevados a América. Sin esta mano de obra infinitamente barata y abundante, quizá habría sido imposible asentar los cimientos del capitalismo avanzado. Gentes cuya condición humana plena era puesta en tela de juicio por los hombres cultos del mundo aún cristiano –o, al menos, teísta ilustrado–, precisamente porque defendían el recinto bien cerrado de la humanidad de la que formaban parte. La mera situación de nacimiento de todos esos hombres era ya suficiente para que se los considerara destinados providencialmente a la ruptura violenta de todos sus vínculos familiares y culturales; su único horizonte, su único significado digno, era el de instrumentos puros del trabajo agotador o víctimas de lo que exigía el bienestar de las sociedades realmente desarrolladas de la cristiandad (o del islam, que había iniciado esta práctica monstruosa siglos antes que los europeos). ¿Se encuentran auténticas voces de protesta en la filosofía y la teología de los siglos barrocos? ¿Podemos olvidar que la misma caridad de Las Casas recomendaba esta política para la salvación de los indígenas americanos? ¿Hubo suficientes controversias jurídicas y antropológicas contemporáneas a aquellos crímenes, como al menos las hubo en la Escuela de Salamanca cuando se planteó la legitimidad de la conquista de las Indias Occidentales sin casus belli ninguno?
Por más que reconozcamos que los desniveles históricos producen graves ilusiones de interpretación, el silencio solemne de los poetas y los santos nos abruma. Cualquier mínimo asomo de compasión y de inteligencia que hallamos en ellos lo anotamos y celebramos como un consuelo que pedíamos a gritos.
El segundo ejemplo es la Catástrofe vivida por los judíos (mejor dicho, por quienes el nazismo consideró y, en muchos casos, hizo judíos). Como en este asunto se ha insistido mucho, es cada vez más frecuente que se cierren los oídos a lo que tiene de único y que se alegue que la política de Israel y de los lobbies judíos en los círculos de mayor poder de Occidente, habiendo nacido aquel Estado directamente a consecuencia de la Catástrofe, exige callar de una vez sobre esta cuestión o revolverla contra quienes la usan con repugnante hipocresía para hacer invulnerables a la crítica ciertas prácticas crueles. Pero el hecho es que no se había conocido aún la condena a muerte de todo un gran grupo humano hiciera lo que hiciera. Sin posibilidad de rendición ni huida, sin posibilidad de traición; sin que la pertenencia a la multitud de los reos la determinara más cosa que haber tenido un abuelo judío; sin que el delito prescribiera nunca. La misma imaginación de gentes perseguidas por más de mil años no fue capaz de admitir una posibilidad así, ni siquiera cuando ya estaba en vías de realización desde hacía tiempo –como fue el caso de los deportados húngaros en 1944–. Una persecución de estas características no es un genocidio sencillamente. Por fortuna, tampoco se ha repetido todavía, aunque el odio a las víctimas de los nazis revive de vez en cuando en formas demasiado parecidas a las de los años 30 y 40 del siglo XX. La ideología de la que se deduce un crimen de esta naturaleza no sólo rebaja a una parte del género humano a la condición de subhombres: en realidad, los trata como a bichos y se complace, por ello mismo, en ensayar métodos que los obliguen, antes de morir, a degradarse a sí mismos, a confesar que son la clase de alimañas que ha decidido el torturador que son realmente.
Cuando se rechaza el pensamiento de que quepa en el corazón humano la perversidad diabólica, o sea, la voluntad y el gozo de hacer el mal tan sólo por el mal mismo, rememorar estos hechos de extrema vergüenza es la piedra de toque. Por lo menos, ellos obligan a dejar en suspenso la consoladora teoría de que sea imposible la maldad en estado puro.
La perversidad de los males nuevos del siglo pasado que se prolongan en éste debe denominarse, en proximidad con el derecho internacional que se empieza a elaborar, el crimen contra la humanidad: el condenado no lo es sino por ser, por ser el que es; y la condena es al exterminio. En casos algo menos extremos, pero de consecuencias enteramente semejantes, se trata de la violencia absoluta ejercida no ya contra una clase entera de seres humanos sino con una subclase de ellos. Los armenios exterminados en el Imperio Otomano a principios del siglo XX eran sólo los que estorbaban físicamente los proyectos de limpieza étnica y religiosa de una parte importante de territorio, no todos los del mundo en absoluto; y lo mismo se puede decir de cuantos grupos humanos son eliminados por completo a no ser que se exilien o satisfagan unas condiciones de supervivencia que en realidad los transforman en algo absolutamente distinto.
En la actualidad, el desvío de recursos o su mera retención rentista provoca miseria catastrófica en una porción insufriblemente grande de la población del planeta, que en realidad no tiene escape alguno mientras los dispositivos legales, movidos quizá por una revolución moral de muy complicada gestación, no prohíban definitivamente estas formas de guerra de crueldad infinita.
Ya antes de 1930, sólo como consecuencia de la Gran Guerra, Franz Rosenzweig había comprendido que la que él llamaba vieja filosofía (el idealismo, el materialismo y, en definitiva, todos los -ismos, que siempre reducen la riqueza de lo real a un único principio explicativo y, por lo mismo, empobrecen, cercenan lo que de verdad existe; y esta operación no sale gratis) no consistía sino en un “humo azul” que intentaba en vano distraer a los mortales de sus angustias y sus deseos esenciales convenciéndolos de que el terreno de lo inmediato existencial, donde el dolor y el gozo se dan en plenitud, debía siempre ser dejado atrás, en beneficio del pensar puro, para el cual sólo existe lo intemporal o sólo existen los elementos que postulan las ciencias matemáticas de la naturaleza.
Su discípulo discrepante Emil Fackenheim llegó, en cambio, a decir que, puesto que en medio del ascenso absoluto de la barbarie había habido resistentes que se rebelaron (y murieron) en nombre de ciertos sectores de esa “vieja filosofía”, este hecho la redimía a ella misma parcialmente, incluso si el resto de la descripción de Rosenzweig era fiel a la verdad, e incluso si otros habían ejecutado y dirigido el crimen amparándose con algún grado de sinceridad en esos mismos pensamientos que a los héroes les sirvieron de aliento en su martirio.
Es una situación paradójica, pero que en cierto modo vive la humanidad desde el pasado más remoto: puesto que lo que creemos saber sobre las cosas y las personas y lo divino es la base de nuestra acción, si comprendemos que dañaremos inevitablemente todo, y también a nosotros mismos, como no sea que nos preocupemos activamente por la verdad comprobada personalmente de nuestras actitudes más hondas y más determinantes, no se entiende que la humanidad no practique un fuerte ejercicio de búsqueda de la verdad, de aventura personal y abierta con la verdad. Ningún hombre tiene derecho a vivir sin examen su vida, sea cual sea su situación, si desea la dicha y la bondad, si simplemente desea combatir el mal que por todos lados, quizá, lo aprieta; pero es difícil reprimir la idea de que en realidad se constata que apenas nadie decide salir de la impersonalidad y la uniformidad de las opiniones recibidas y mostrencas para lograr otras mejores y que se adecuan mejor a la lucha por el bien, ampliamente entendido, al que ve referida su vida.
No se puede poner seriamente en duda que la ciencia en la Modernidad es un instrumento de extraordinaria potencia para combatir males gravísimos de la existencia humana. Descubrir los mecanismos de acuerdo con los cuales vive y se desarrolla la naturaleza es, como decía Francis Bacon, un modo de obediencia y atención a la realidad que es el único que garantiza el éxito que el hombre obtiene cuando invierte su actitud respecto del mundo y pasa a exigirle obediencia. El detalle de la cura de la enfermedad, la rapidez y la seguridad en los viajes, la multiplicación de la fecundidad de las fuentes principales de recursos para el consumo, son los aspectos más destacados de este progreso, con el que soñaron ya los primeros filósofos de Grecia. Localizaron ellos el mal en la ignorancia de las normas inflexibles que a la naturaleza le tiene dictadas su principio dominante. Identificaron a éste con algo absolutamente distinto de una arbitrariedad siempre temible; cerraron así el paso a los procedimientos mágicos y rituales de dominio sobre lo amenazador, y consolaron relativamente a la humanidad forzándola a que aceptara la necesidad de los hechos mientras no era todavía posible predecir y, menos, enmendar, la marcha de las cosas naturales. Al menos, perder terror a los ataques repentinos y absurdos de las divinidades parecía a aquellos filósofos cuestión de primera magnitud en el logro de una cierta estabilidad, de la seguridad, incluso, en nuestra existencia.
La fragilidad de este consuelo se comprueba atendiendo a las explosiones de superstición que han acompañado siempre a los momentos de mayor expansión de las ciencias particulares, tanto en la Antigüedad como ahora. Una lectura preciosa que me atrevo a recomendar como una receta muy hermosa y clara para el conocimiento de estos aspectos tenebrosos del alma humana es, por ejemplo, la de los amplios textos del padre Benito Feijoo, en el siglo de las Luces, analizando una a una las caras de lo irracional que afloraban por todos lados justamente en ese instante histórico. Si se comparan, por ejemplo, con las reiteradas pruebas medievales de la inanidad de la astrología –fundadas en los ataques de san Agustín, que fue primero astrólogo expertísimo–, una cierta tristeza sobre la dificultad terrible con la que los avances morales se abren paso será, creo, del todo inevitable.
Pero la ciencia ha ido adentrándose en lo que Edmund Husserl se atrevió a llamar una gran crisis, que no afecta ya tanto a que parte de su material conceptual esté poco aclarado racionalmente, como sucedió, sin duda, a principios del siglo XX, sino a que el atractivo de lo pragmático ha creado la tendencia a interpretar que la verdad sobre lo real no puede ser otra que la obtenida en las ciencias particulares.
En realidad, esta tesis es tan sólo una interpretación extracientífica de la ciencia: una filosofía de la ciencia que dice precisamente, engañándose a sí misma, que ninguna ciencia necesita interpretación filosófica alguna.
Si la ciencia particular se deja atraer excesivamente por las metas pragmáticas, corre el riesgo de abandonar la base misma de su sentido: el conocimiento preciso, en la plena concreción de su sentido, de cada sector o región de la realidad. Pero el verdadero peligro no está tanto en esta que denomina Heidegger falta de pensamiento en la ciencia misma como tal, sino en la actitud de reverencia sin reservas que adoptan muchas veces respecto de las ciencias tanto el hombre de la calle como el especialista. Cuando éste recapacita en las debilidades siempre inherentes a la fundamentación epistemológica de sus resultados, puede ser incluso un escéptico, un relativista al estilo de Feyerabend; pero cuando se inhibe de tales reflexiones que no conciernen al lado pragmático y muy fecundo de su actividad, lo más frecuente es que adopte la actitud de quien ni siquiera concibe que la filosofía, ese saber que él tiene por impreciso e infinitamente problemático, tenga algún papel ni grande ni pequeño en la mediación hermenéutica entre las tesis tecnológicas y técnicas de la ciencia y la conducción y la interpretación de su vida y de la historia. Estará entonces erigiendo al conjunto enciclopédico de las ciencias particulares en la filosofía primera, en la metafísica.
Un par de ejemplos servirá para entender mejor que esta desconexión de la filosofía ni es posible ni es deseable. El primero lo tomo del texto completo quizá más antiguo de toda la literatura filosófica de Occidente: Hipias Menor, el breve diálogo platónico en el que se presenta al hombre que lo sabe todo y se analiza si este saber monstruoso será, en efecto, la clave para tapar enteramente la presencia del mal en el mundo. Como el saber capacita para hacer mejor que nadie una cosa y también, desde luego, para hacerla peor que nadie, el mal técnica y pérfidamente perfecto sólo lo podrá cometer el que sabe y precisamente en el momento en que pone en acto su saber.
El segundo ejemplo lo tomo de las clases de Sofística y Retórica que Juan de Mairena, un complejo pensador andaluz que se inventó como alter ego el poeta Antonio Machado, impartía a los chicos de un pueblo. Se refería a cómo es indudable que la vida moral está basada, en su mayor parte, en el precepto del amor y el cuidado del prójimo. Una vez bien asentada esta premisa y comprobado que, en efecto, casi todos los deberes que tenemos se refieren a los demás, Juan de Mairena interrumpía bruscamente el hilo de sus reflexiones y pedía a sus alumnos que le demostraran científicamente, por favor, que existía siquiera un prójimo; porque es evidente –concluía– que sólo tendremos el deber de amar a aquel que sea científicamente cierto que exista junto a nosotros.
De aquí que haya sido posible, como un complemento subversivo de esta hermosa ingenuidad de que la ciencia natural salvará al hombre del mal, toda una corriente histórica constante de pensadores del egoísmo, la soledad radical del ser humano y el pesimismo respecto de cualquier mejora sustancial de lo que de verdad resulta ser situación existencial nuestra. Estos pensadores que sabotean el carácter primordial de la ciencia localizan el mal, el peligro, precisamente en el prójimo, porque sólo de su reconocimiento se puede vivir. Aquel que no lo obtenga de nadie en absoluto, caerá fuera de los márgenes de la vida social: rechazado por todos, insignificante, marginal, indefenso frente a todos los ataques –aun los más salvajes, que el Gorgias platónico concentra en que se le dé a alguien inerme el vergonzoso suplicio de la cruz, sello y culmen del desprecio y la desgracia–, se convertirá en el desdichado absoluto, en la figura que más debe temerse para uno mismo. La vida es invisible, pues, sin seducción, y da igual que haya buen o mal fundamento o ninguno en absoluto, para esta seducción que hace que quienes nos están cerca sirvan nuestras finalidades tan a gusto como si fueran las de ellos mismos.
La alternativa es o bien tratar de reducir artera y subrepticiamente a los demás cercanos a la condición de meros medios para mí, el único fin que reconozco, o estar en el contacto interhumano con la conciencia alerta de que cada uno, como yo mismo, somos de derecho fines, fines últimos incluso, o sea, realidades que de ninguna manera se deben rebajar al nivel de medios para otros fines, es decir, para los fines de otro u otros. En la primera rama de la alternativa, el imperativo que de verdad se desprendería de la naturaleza del ser humano dice: Ten tantos deseos como pueda admitirlos tu naturaleza y procúrate todos los recursos necesarios para satisfacerlos. Pascal, que contemplaba en este endiosamiento del yo que centra el universo en torno de sí la verdad de la terrible condición caída del hombre, no podía describir al individuo antes de ser alcanzado y casi fulminado por la gracia más que como una punta de lanza o flecha siempre dirigida contra los otros: le moi est haïssable, el yo es odioso; y todos lo sabemos, pero, naturalmente, hemos todos decidido disimularlo, para darnos la satisfacción ambigua de la vida social, que es también una necesidad, a fin de cuentas. De aquí que este pesimista no pueda concebir la sustancia de la vida intersubjetiva sino como hipocresía: las puntas de espada de nuestras almas se tapan, como en la esgrima deportiva, con una goma, salvo que el duelo se presente de pronto en toda su realidad. Y Hobbes, se recordará, veía la única salvación de nuestro género en que nos decidamos todos, calculando cuál es nuestra auténtica conveniencia, a conceder el uso de la violencia sólo a uno, sólo al soberano –casi un dios, en todo caso, un monstruo–, por más duras que esta renuncia y sus consecuencias puedan sernos.
La segunda alternativa, la socrática y kantiana, que reconoce la intangibilidad santa de las personas, nos pone ya en contacto con la tercera y decisiva concepción del mal, el dolor y el pensamiento, según la cual no es el peor de los males el que se me hace sino el que hago y me hago; no es el mal pleno el que me asalta sino el que introduzco yo con una asombrosa perversidad que se disfraza de ignorancia, pero que ya Sócrates identificó como ignorancia culpable y responsable.
Para que el encanto de lo sagrado salvaje no hunda a los restos de la humanidad en una horrenda edad oscura que parece haber ya empezado en los márgenes de las grandes ciudades, es preciso rescatar por esta vía la especificad de lo santo. Lo santo comienza allí donde una conciencia descubre con perfecta certeza que hay acciones que no deben llevarse a cabo aunque el precio sea la muerte, y que hay otras que vienen exigidas por el bien aunque también su precio sea la marginación absoluta o, en definitiva, la forma contemporánea de la cruz.
La religión vivida esquematiza racionalmente, como escribía Rudolf Otto, la experiencia del Misterio inobjetivo, presente en el centro de la persona y de cada cosa –y de la historia del mundo–. El Misterio tremendo y fascinante exige ser pensado, y la primera idea esencial que logramos sobre él es la de su santa justicia que llega a los límites locos del amor puro, absoluto.
(2008)