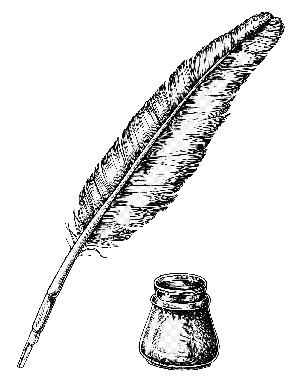§ 1 La experiencia de la muerte y la gracia
“Ya todo es gracia”. Éstas son, como se recordará, las últimas palabras escritas por Bernanos en su espléndido y duro retrato de lo que fue en tiempos un cura rural. Con ellas expresaba el poeta más el sentimiento de alguien que asiste a la muerte de otra persona a la que ama, que la realidad peculiar de la muerte. El cura que muere, puesto que es un nuevo tipo de santo (todos los santos parecen de un nuevo tipo a sus contemporáneos), puesto que el lector comprensivo no puede tolerar la idea de que haya dado testimonio heroico de nada y en vano, tiene que haber sido acogido en un nivel más alto de realidad, de dicha, de amor sensible.
Lo mismo nos sucede a todos con cualquier persona realmente querida. Ahí están sus restos, que no abultan más que un jarrito de ceniza; nada más humana y naturalmente inverosímil que el hecho de que una persona cuyo cuerpo se ha reducido a esta poquísima cosa, pueda continuar viva ahora mismo (como si viera con ojos que se han pulverizado; como si pensara con un cerebro que no tiene ya gota de agua; como si amara todavía, sólo que con un corazón desaparecido).
La muerte sugiere la espantosa idea de que la vida, y sobre todo las formas más altas de ella, no es más que un adorno provisional de la materia inconsciente, un producto brillante –pura apariencia– del funcionamiento de una enorme cantidad de átomos que han entrado en complicadísimas e inestables relaciones recíprocas. Y cuando la amada se muere, el amante está todo él atravesado por la evidencia de que el polvo es pero no debe ser la realidad definitiva de la amada. Ella desaparece, incluso peor: pasa a un estado horrible de putrefacción o de ceniza; pero no hay derecho. Y se siente entonces con fuerza absoluta la necesidad de lo naturalmente imposible: el mundo visible y tangible sólo es, a lo sumo, una cara de la realidad, y no la más importante. Mas como no cabe viajar al otro lado de lo real y regresar con la noticia de que existe y es tal y como el anhelo y la necesidad moral nos dicen que ha de ser, comprendemos, con mayor o menor oscuridad, que, por encima incluso de esta necesidad de orden moral y de este anhelo absoluto de vida independiente de la muerte, es preciso el mismísimo poder de Dios para que de veras se abra en lo real el ámbito de ese otro mundo –infinitamente más consistente que el mundo en donde se nace y se muere– al que se despiertan de manera definitiva los santos y, en verdad, todos aquellos a los que alguien ama con la fuerza inmensa de un amor incompatible con la muerte.
Sólo el que no ha sido amado no tiene parte en el mundo de Dios. Y como nosotros podemos pensarlo casi todo y podemos desear o anhelar todo, pero no tenemos la capacidad de hacer y lograr todo –y menos que nada hacer que Dios exista porque lo necesitamos–, llegados hasta aquí gritamos con Bernanos, ante la muerte, que ya todo en adelante es gracia.
Nos olvidamos así de que también ya todo antes, desde antes de todo antes, y ahora, en el incesante ahora, es también gracia.
§ 2 Fenomenología de la gracia
La fascinación de la muerte nos juega a veces la mala pasada de que sólo por ella, para ella, contra ella, alcancemos verdades cuya amplitud, cuyo alcance, se extiende a muchísimo más que los alrededores de la muerte. Tan definitivo como el instante del morir o del morírsenos alguien amado, es todo otro instante de la vida, este de ahora, por ejemplo. No tiene más peso uno que otro y no contiene, por ello, más o menos verdad. En cualquiera podremos o no podremos leer, si nuestra penetración llega o no a ser bastante, el significado de la realidad. Y si ante la muerte intolerable se nos escapa, como sacado de nuestra garganta por la mano de las cosas mismas, el grito que dice que ya todo es gracia, la verdad es que este grito y todos sus antecedentes son también gracia, a no ser que la exclamación de Bernanos resulte una falsedad, un consuelo para gentes demasiado fáciles de consolar.
Gracia quiere decir don y, en especial, don no merecido, no ganado en justicia por quien lo recibe; el cual, precisamente por esta circunstancia esencial de no haberlo conquistado a fuerza de brazos y méritos, precisa de una honda y ancha capacidad de acoger y aceptar lo que se le regala; no vaya a ser que la gracia se otorgue pero el donador quede defraudado porque aquel a quien hace su regalo lo rechaza.
Vemos, pues, que además de las dos personas que al menos han de intervenir en un suceso describible como una gracia (siempre puede un donante entregar algo único a la vez a muchos), necesitamos, en quien es objeto del don, un deseo de poseerlo algún día y la humildad de aceptar que se lo terminen regalando; porque no se desea sino lo que de algún modo, por inaccesible que esté situado, esperamos obtener. Y no se desea tampoco sino aquello a lo que realmente se tiende con la acción. Y si hablamos del más alto y atrayente objeto del deseo, entonces es seguro que nos estamos también refiriendo al objeto por el que más peleamos, con la confianza de que el heroísmo lo puede poner a nuestro alcance, aunque tenga, quizá, que combinarse con la buena fortuna y con la colaboración de algún aliado.
Pero he aquí ahora que nos regalan el premio al que aspiraba de alguna manera toda nuestra acción. No sólo que nos ayuden en su conquista sino que, mientras somos conscientes de no haberlo merecido y, de hecho, de no haberlo ganado todavía, nos es entregado de pronto, en medio de nuestro esfuerzo enconado. ¿Es que no se necesita en este momento una abnegación terrible, heroica, para no rechazar el regalo? ¿No es acaso el titán quien se ve en el trance de tener que reconocer que alguien es mucho más poderoso que él mismo, ya que le regala el objetivo por el que está trabajando con furia casi divina? Un héroe que logra acoger un don muestra en ese hecho que él luchaba realmente por el fruto de su esfuerzo y no por la gloria, el gozo y la soberbia del esfuerzo mismo y de saberse su causa, su autor.
Porque nos suele suceder que no combatimos tanto por la victoria como por el afán de vernos vivos y fuertes en la lucha. Claro que el fruto más alto del esfuerzo seguramente es la vida inmortal, y el que se esfuerza bregando incluso contra la muerte (jugando con ella una partida de ajedrez que parece que retrasa la misma llegada de lo que creíamos inexorable) lo hace para experimentarse inmortalmente vivo.
Pues bien, si de verdad todo es gracia, o sea, si de verdad lo supremo es gracia –y de ahí que lo demás pueda también serlo–, el héroe que lucha por un fin que en realidad se confunde con el luchar mismo (la vida que sostiene el reto de la muerte) tiene necesidad de retorcer su heroísmo, por decirlo de algún modo, de luchar superheroicamente contra su misma heroicidad, para conseguir triunfar sobre sí recibiendo todo su premio no de lo que parece su fuente natural (la lucha misma que él lleva adelante) sino de las manos de alguien que por esta misma circunstancia se revela infinitamente más fuerte que cualquier fuerte.
Si todo, si lo supremo, es gracia, queda dicho que el hombre posee potencialmente la esencia de este héroe que empieza venciendo a otros muchos campeones pero que termina derrotándose a sí mismo y logrando reconocer que el nervio de su empresa, la fuerza de su propia fuerza –porque esta fuerza es la vida inmortal por la que combate–, no es suya, no nace de él mismo, aunque haya tenido que creerlo así en los primeros tiempos. Este personaje de extraordinaria tensión, este auténtico varón de deseos, ha de terminar por saber que la clave misma de su existencia era ya un regalo, de modo que todo cuanto ha hecho ha nacido de algo, de alguien, mucho más real y central que él mismo. Con un saber completamente efectivo, que modifica según su tenor toda la acción, este héroe –que en realidad es uno cualquiera de nosotros, un hombre del montón, uno de tantos– termina por ver, en la culminación de su hazaña, que ni siquiera el anhelo de vida que lo ha impulsado es propiedad suya sino regalo de Otro.
Lo que implica encontrar la sorpresa absoluta de que la propia esencia de mí no soy Yo Mismo, ya que no lo es mi poder, ni lo es el objeto de mi conocimiento y mi deseo. Literalmente, se trata de Don Quijote, el Caballero de los Leones, despertando al hecho extraordinario de que nada en él, siento todo tan infinitamente suyo, es realmente suyo: de que todo procede de Otro, no de otra parte sino de Otro u Otra Persona. Y este conocimiento extremo no lo alcanzó Don Quijote en la derrota ni ante la muerte, sino justamente cuando tuvo que demostrar, dominándose a sí mismo y sometiéndose a la más extrema ley de la caballería –la que se aplica a los vencidos–, que su sueño era real. Sólo entonces pasó de la locura a la cordura.
Sólo es de verdad un héroe en la existencia el hombre que lleva hasta la última consecuencia su deber y entonces, como Abraham enfrentado al sacrificio de algo más que sí mismo (el sacrificio del fruto de la Promesa), entiende que todo lo que es hazaña y debe ser hazaña, es más profundamente gracia, incluidos el héroe y su Dulcinea.
§ 3 El acontecimiento como gracia
Fijémonos bien en este punto de cuya verdad todo depende: el derecho a la capacidad de recibir la existencia como don se debe ganar en la lucha moral, y no al margen de ella o antes de ella. Y mejor que se debe ganar, debo afirmar que se gana, que así es como se tiene que ganar –si es que se gana–.
No quiero decir que desde el principio, antes de empezar el combate heroico de la vida, no haya de estar ya presente en el hombre una semilla de tal fruto. Al contrario; sólo que precisa y necesariamente existe entonces sólo la semilla y no ya el fruto mismo.
La confianza en la gracia es una confianza infinitamente infantil y, al mismo tiempo, que sólo florece de veras en la madurez del compromiso moral más fuerte. La confianza no es debilidad a cuatro manos sino fuerza que se recibe y se comparte por el hecho mismo de acogerla: ímpetu entre Dios y su Criatura para adelantar juntos en la obra de la Redención.
Más intensa y verdadera que el “ya todo es gracia” de Bernanos es la frase de Schleiermacher que afirma que “milagro es el nombre religioso del acontecimiento” –o sea, que acontecimiento es el nombre profano del milagro–.
La vida es multiplicidad de acontecimientos: acontecimientos, historia de ellos y, sobre todo, argumento, necesidad de finalidad, hilo que desde el futuro reclama los acontecimientos y les da o quita sentido. En la vida, cada instante, cada presente, o sea, cada golpe de realidad, es siempre un acontecimiento. Qué quiere decir esta palabra, lo expresó bien Ortega: el hecho de que no hay presente nuestro que no sea problemático (lo que a su vez quiere decir: que no se vive ni como necesidad pura ni como misterio impenetrable). Los filósofos dicen, tratando de formular la misma verdad, que las cosas que pasan son contingencias, o sea, que podrían haber pasado, desde el punto de vista de la lógica, siempre de otra manera, sin que por ello el mundo se desencajara de sus goznes. Una contingencia tiene cierto sentido, pero no demasiado, no un sentido total; y tampoco demasiado poco, tampoco carece del todo de sentido. Es, justamente, algo que podía pasar, aunque fuera muy inverosímil, y de hecho está pasando, de modo que nos obliga a reorientar nuestra interpretación del porvenir, porque, debido a la realidad del acontecimiento, ahora han empezado a ser mucho más probables de lo que antes eran para nosotros ciertos otros sucesos posibles, mientras que otros muchos ya han quedado relegados a la imposibilidad.
Así, cada instante viene a forzarnos a releer de alguna manera todo el pasado y todo el futuro; tiene una parte de esperado y otra de novedad y de inesperado. En cada acontecimiento reconocemos, por esto mismo, que existe un hilo que, como el hilo del argumento, se mantiene por debajo de todo, dando rodeos, tumbos y retrocesos, muchas veces; pero que también hay la maravillosa, inconcebible, novedad continua de lo real, que jamás se ha presentado dos veces con el mismo rostro, por más que sean los miles de millones de años que hace que el mundo existe. Y esta mezcla deliciosa y sutil de antigüedad –lo esperado, el mismo hilito narrativo, los mismos tipos de las cosas y las personas– y novedad se recibe en la caja de resonancias de la existencia personal, donde todo queda, aunque en la forma, muchas veces, de olvido, y todo se proyecta y prevé de alguna manera.
Por ello, cada acontecimiento, cada contingencia, es un problema mayor o menor y requiere acción e inteligencia de nuestra parte. Y ya sólo en esta descripción poco matizada se echa de ver que lo que los días tienen de nuevo exige ser recibido como un don, por más que coincida o más que trastorne nuestros objetivos particulares. Sólo que en este segundo caso puede presentarse como lo contrario de un regalo: un robo, los celos de la divinidad, el poder del Satán sobre la historia, el predominio del mal, incluso del mal demoníaco, sobre la marcha de ciertos acontecimientos. De aquí que sea una tendencia muy profunda de la naturaleza humana pensar que las cosas están todas incluidas en el escenario de una gigantesca batalla entre los poderes enfrentados de Dios y el Diablo, de modo que el hombre no es más que un peón de brega en la guerra cósmica.
Y además, hay que prestar mucha atención a un lado de las cosas que pasan: el hecho de que, salvo un grupo especial de ellas, entre las que destaca la muerte, por más inexorables que se presenten, siempre son también, precisamente, un problema, o sea, una tarea. Aunque estemos tan inmovilizados y tan inermes como aquel Johnny, el herido de guerra sin brazos, sin piernas, sin cara, o sea, sin boca, ojos ni oídos, lo que sucede nos reta continuamente a darle una respuesta, deja un margen para nuestra libertad. Ese mismo personaje literario, cinematográfico, al que me refiero, ama y odia de una manera que llega a ser comprensible para los que lo cuidan o hacen experimentos sobre su cuerpo y su alma; planta cara a los acontecimientos y responde con heroísmo aparentemente suicida. No hay existencia si todo es ya necesidad o si no existe sentido que entender y al que responder.
Vemos así el hondo derecho que asiste a Schleiermacher a exclamar que todo acontecimiento es milagro, o sea, don, del mismo modo que vemos el hondo derecho de los filósofos a decir que los milagros son acontecimientos. El pensador religioso subrayaba enormemente la pasividad, la aceptación infantil de los sucesos, el dejarse fecundar por el poder invasor de las cosas que suceden. Veía en la capacidad de ser infinitamente acogedor, pasivo e infantil ante cada acontecimiento, una reiteración de las bodas místicas del alma con Dios: Dios da sus voces en la mata que arde y no se quema nunca, al borde del camino, y el hombre suele pasar tan de prisa que ve el fuego, desde luego, pero no ve que la zarza no se consume. Schleiermacher estaba convencido experiencialmente de que la capacidad de acogimiento pasivo de las cosas despierta en nosotros la vivencia, siempre latente, de la unión mística con Dios, el Padre de todas las Criaturas.
De aquí el significado de esta otra frase suya tan densa de sentido, tan verdadera, también, si se la sabe tomar cum grano salis (y tan falsa si se la traga sin precaución): que todo debe hacerse con religión, pero nada debe hacerse por religión. Él quería decir que la actividad se la deja la religión a otras fuerzas del espíritu: a la cognoscitiva y a la práctica, porque ella se reserva para sí la pasividad, que, por otra parte, es primordial. Sólo el que recibe todo, tiene luego la tarea posible de conocerlo todo o de transformarlo todo. Recibir el Universo como un don a cada instante: tal es la facultad de la religión; explorarlo y mejorarlo, tales son los poderes de la razón. El pensador quería decir, desde luego, que un hombre religioso que no sea además científico, metafísico, artista y héroe moral, no será tampoco religioso, salvo si las circunstancias históricas de su vida lo han situado en un estado muy peculiar (por ejemplo, en medio de una cultura preliteraria sumamente ruda). Y también quería decir Schleiermacher que un hombre de ciencia, metafísica, arte y moral pero sin religión, en realidad quedará truncado en sus esfuerzos, porque no está tomando en cuenta el hecho fundamental de toda existencia, que no es otro que el de recibir la vida y recibir en seguida, con la vida, el universo entero. Por mucho que sepa y logre, si no da su lugar en el sistema de sus conocimientos a este dato de partida, errará grandemente.
Pero a la religión no le compete conocer ni hacer, sino recibir y quedar fecundado: sentir e intuir, como decía este notable pensador, este sentidor que influye tanto en muchos otros sentidores y pensadores desde 1800 hasta hoy. La ciencia, la metafísica, el arte y la moral tienen sus propias normas y sus propias verdades, y tratar de configurarlas religiosamente sería menoscabarlas de manera impía. Pero un metafísico o un político sin religión, en el sentido particular de esta descripción que acabamos de analizar, será sin duda un bárbaro, un nihilista o un depredador –que viene a ser lo mismo–; o sea, tendrá imposible la construcción de una metafísica con verdad y una ética con bien, porque el material de ambas es siempre el Todo del Universo, y éste ha de haberlo recibido y acogido el hombre, quiera o no, en la edad infantil y, en realidad, en cada nuevo acontecimiento, a lo largo de toda una existencia que cuenta con el Todo Universal a la vez que absurdamente se esfuerza por no ver que cuenta con él (pese a que aún ni lo conoce por completo ni lo ha transformado enteramente).
§ 4 La gracia como tarea
Pero hoy importa, más aún que subrayar los aspectos pasivos, infantiles, de la existencia –que jamás pasarán de moda ni dejarán de ser decisivamente relevantes–, poner el acento sobre los activos y heroicos, tanto en la dimensión de la sabiduría como en la dimensión especial de la santidad.
Los tiempos que corren son tiempos de negación de la libertad y de recortes en el optimismo de los poderes del conocimiento. Y cuando digo que son tiempos poco propicios para la libertad y la teoría, para la utopía y la filosofía, quiero decir que lo son, me temo, en todos los ámbitos, incluidos aquellos en los que oficialmente se entiende que se hace la defensa de estas magnitudes de la vida por oficio y profesión, como puedan serlo la universidad o las iglesias.
Hoy sigue en pie, como siempre, pero quizá más agudamente que en otras épocas, aquella exclamación del sufí: un hombre no empieza a saber lo que significa tener relación íntima con la verdad más que cuando un millar de justos han jurado contra él ante el tribunal y lo han declarado culpable, blasfemo, ignorante. La cruz toma hoy muchas veces el aspecto sorprendente de una prédica en el desierto, de una locura a la que no se debe prestar el oído, de una quijotada en busca de la metafísica y la redención cuando ya todos sabemos, más o menos, qué es verdad y qué no y qué políticas conducen a lo que de veras persigue el hombre y cuáles otras no.
La pasividad impávida del sujeto infantil de Schleiermacher hoy puede muy bien tomar la forma de falta de miedo ante el exceso de verdades teóricas y prácticas que llenan un mundo donde la auténtica libertad y el deseo auténtico de verdad son peor que sospechosos. Y repito que temo que el fenómeno es universal, que impregna ya todas las culturas y subculturas, y que sería ridículo aceptar que existen evidentes círculos sociales de los que está excluido por principio. Tanto más importa recordarlo en el interior de ambientes especialmente proclives a esta tentación de ver la brizna en el rostro del otro pero no la viga en el ojo de nosotros mismos. La autocomplacencia es la madre de todos los males, precisamente porque, muy de verdad, timor Dei initium sapientiae.
Volvamos la mirada hacia nosotros mismos. ¿Cuál es la pregunta decisiva que nos dirigimos en cualquier momento de la vida? Y fijémonos: siempre ya una pregunta. La reflexión misma tiene la figura de una pregunta, pero su objeto, o sea, nuestra vida en el presente reflexivo, también siempre se parece más a una pregunta que a cualquier otra cosa. Estamos viviendo en determinada situación afectiva, con cierto grado de tranquilidad, con algunas expectativas; pero si se nos ocurre reflexionar sobre nuestra situación real, en seguida a la pregunta ¿cómo estoy?, ¿quién soy realmente ahora?, le responde otra pregunta más difícil de formular con sencillez, pero que se parece a algo de este estilo: “Mira, me encuentro así y así, ya lo sabes, ya lo sé; pero ¿de verdad vivo como debería vivir? ¿De verdad se cumplirán mis esperanzas? ¿Las tengo puestas en lo mejor?”
Sócrates concentraba este punto de una forma en realidad insuperable. Él decía que la máxima pregunta del hombre a sí mismo, la pregunta que cada uno propiamente somos, aunque tendamos a plantearla con radicalidad demasiado poco (y de ahí su peculiar misión en el Estado, que dura hasta el día de hoy), es la cuestión del alma, de la verdad y del ser, que también se deja simplificar en la cuestión del bien. El alma no es sino la esencia y la causa de la vida, lo vivo de la vida; la verdad, el ser y el bien enfocan el problema de si el alma, así entendida, persigue como debe, sin errores, sin falsas apariencias, sin mala voluntad que todo lo eche a perder, la suprema excelencia de sí misma, la culminación de su existencia.
¿Cómo se debe vivir? He aquí la pregunta de todos los momentos y de todas las épocas de nuestra vida. La cuestión es, pues, el cuidado del alma, de la verdad, del ser, del bien. Porque el punto de partida evidente es que ninguno de nosotros está ya en el cielo, salvado; ninguno conoce lo suficiente de la verdad como para poder en adelante despreocuparse de que su conocimiento pueda decaer y convertirse en pura ideología que apoya un modo de vida lamentable pero autojustificado. Ninguno de nosotros está en la plenitud posible de su ser, y todos, al mismo tiempo, sabemos oscuramente que la falta de preocupación por el bien y la verdad es ya en sí misma una pérdida progresiva y rápida de bien y de verdad.
Se nos ha concedido graciosamente vida, o sea, alma, o sea, relación consciente, siempre inquieta, siempre susceptible de cuidado y preocupación, con el ser, la verdad y el bien. Somos hijos vivos de la Vida, cuya interioridad comprendemos que es la interioridad de Dios mismo. Somos, en este sentido inalienable, hijos de Dios, el Viviente, el que Es, el que Asistirá para siempre, mucho más que hijos de nuestros padres humanos. Con nuestros padres, en el fondo, tenemos una relación más de hermandad que de filiación, porque compartimos con ellos esta condición peregrina y precaria, problemática, de la existencia, que es el habernos sido entregada para que nosotros la cuidemos con cuidado exquisito –para el cual nos hace falta, ante todo, una relación auténtica con la verdad–. Nuestros padres han engendrado en nosotros sobre todo las circunstancias contingentes de nuestra educación, nuestras relaciones, nuestras dotes de cuerpo y de talento; pero el don originario de la vida nos es sencillamente común con ellos. Nosotros y ellos somos vida que se relaciona consigo misma en el modo del cuidado por la verdad y el bien: vida no absoluta, vida que tiene certeza radical de que ha de afrontar la muerte, vida puesta y regalada pero no autoviviente. La imagen misma de la salvación es para cada uno de nosotros la de una vida sin cuidado, sin muerte, sin la posibilidad de decaer en la mentira, el error y el mal hasta malograrse definitivamente.
Queremos vivir, aunque de otro modo que como ahora. Vivir es ya querer vivir. Mas si intentamos penetrar en qué significa este querer vivir pero de otro modo, de un modo que nunca hemos aún gustado, nos quedamos perplejos. Vivir, ya sea en la tierra mortal, ya sea en el cielo inmortal, quiere decir, en su núcleo de significación, tener sabor, saber, de sí: abrazarse, si cabe tal descripción: estrecharse a sí mismo, no perderse respecto de sí; pero todo ello, gozando de lo absolutamente diferente de mí, de lo que se me regala no menos que se me regala su goce. Sentirse sintiendo lo otro, en una exaltación progresiva, como en un éxtasis a cada momento más intenso. No encuentro mejores palabras para la dicha inexpresable de la salvación a que aspiramos. Sólo que este éxtasis creciente no será posible sin la conciencia de que ya no queda mal en ningún rincón del orbe, de que el peligro, el odio y la muerte están definitivamente vencidos; de que el amor ha arrasado todo lo que le hacía obstáculo.
¡La vida viva, que cantaba san Agustín; la vida sin alternativas de dolor deprimente, que es el objeto final del pensamiento de Michel Henry; la vida que se equipara al amor, tal como, en sus formas tan aparentemente distintas la alaban y examinan Fichte y Kierkegaard!
Desde esta ladera del monte Carmelo, es fundamental que observemos al mismo tiempo el carácter misterioso, extremado, del objeto de nuestra esperanza, y que recapacitemos en cómo este don culminante de la gracia exige con absoluto imperio una actividad heroica de nuestra parte; o mejor que heroica, santa.
El primero de estos aspectos del asunto es relativamente fácil de ver, aunque doloroso y rodeado de angustia, en muchos casos. Me refiero a que hablamos muy mal, muy inconscientemente, cuando decimos que el supremo objeto del anhelo central del corazón del hombre es vivir; porque vivir significa, ante todo, vivir como ahora lo hacemos, o sea, en peligro de fracaso, dirigidos sin duda hacia la muerte. Y si añadimos que se trata de vivir para siempre, entonces caemos quizá en una ingenuidad aún peor, porque vivir sin tener que morir, sin poder morir, es literalmente espantoso y ni siquiera lo imaginamos. Ya sabéis que Borges lo ha representado en un cuento célebre, que tituló Los Inmortales. ¿Para qué querría Homero seguir cantando proezas si está seguro de que va a poder componer versos un número perfectamente infinito de días en el futuro? Hasta el más elocuente de los hombres abandonaría el hablar en tales circunstancias, porque si el tiempo no avanza hacia la muerte las posibilidades dejan de ser posibilidades, las circunstancias se vuelven indiferentes, todo da lo mismo, nada amenaza: no se puede esperar sino, precisamente, que se conceda de nuevo a un ser tan desgraciado la gracia de la muerte tal como ahora la vivimos: inminente pero inesperable, dando su sabor de cosa única a cada paso de la vida, haciendo irreversibles y, por eso mismo, infinitamente interesantes y problemáticos cada uno de nuestros movimientos en la existencia.
Pero tampoco podemos decir que deseamos morir y quedar muertos. La muerte universal sería tanto como la certeza de que toda la vida que hubo en el mundo no fue sino una broma macabra: un cúmulo de gozos y sufrimientos que en realidad no tenían sentido alguno; una especie de juego horrendo que un dios infantil y aburrido ha jugado con sus soldaditos de plomo. No podemos tolerar la muerte sin sentido de las personas queridas, pero tampoco la nuestra y, en definitiva, ninguna muerte. La necesidad de sentido es central en nuestras vidas, y esto significa casi lo mismo que futuro, y futuro vivo.
Luego no queremos vivir y no queremos morir. Queremos morirnos y vivir después, pero jamás una vida como ésta, destinada a nueva muerte. De hecho, la melancólica imaginación de algunos metafísicos indios ha pensado esta posibilidad de muertes dentro de la muerte, mientras que otros metafísicos de la misma procedencia religiosa y no menos melancólicos, han concebido la condenación como la rueda imparable de los renacimientos y las remuertes.
No sabemos lo que queremos. Literalmente, nuestro corazón ansía, como el ciervo perdido en el desierto, como el caminante por el páramo samaritano, un agua que no es de esta tierra, porque su sabor, sin cansar, evita, sin embargo, tener de nuevo la dicha de poder beber sediento. Queremos más de lo que sabemos; el corazón pide imposibles. Lograr conciencia plena, casi plena, de hasta qué punto es así, realmente es esencial para poder medir, aunque sea paupérrimamente, la hondura de la gracia en nuestra vida.
Nada más extraordinario que este don de necesitar lo imposible y de poder orientar la vida entera, como los niños y los locos lo suelen hacer, hacia lo imposible necesario. Como si por nuestro esfuerzo fueran todos los desgraciados a ser redimidos, aunque hayan vivido miles de años antes de nuestro nacimiento; como si sólo porque nosotros lo queremos con toda nuestra alma fuera a ser realizable esa vida sin muerte y sin tedio que ni comprendemos cabalmente, pero sin la cual, universalmente disfrutada, como el banquete eterno al que todos los pobres fueron invitados, no le encontramos sentido, en última instancia, a nada.
Se blasfema de la esperanza cuando no se la piensa como aquello que más dinamiza la vida. La confianza con la que impregna los actos y las actitudes de un hombre es, si realmente está basada en la esperanza hiperbólica, exagerada, absoluta, santa, una confianza llena de energía y de cuidado, infinitamente preocupada por el bien y por la verdad.
Porque de la cuestión de la verdad tampoco se desliga ni un momento la esperanza auténtica, como algunas descripciones han pretendido. Y de hecho, aquí ha estado muchas veces la cruz dramática de muchos hombres extraordinarios. Porque os recuerdo que a la pregunta fundamental por la excelencia de la vida humana, por la areté, por cómo se debe vivir a cada hora para vivir, en conjunto, bien, los filósofos clásicos de Grecia encontraron básicamente tres respuestas, quizá cuatro, que los demás hombres venimos repitiendo de unas y otras formas desde entonces, incluso cuando nos dejamos inspirar por fuentes culturales no griegas. Y la más antigua de estas soluciones posibles a la gran pregunta fue la de dedicar la vida a la verdad para terminar descubriendo que la universal verdad es la que hoy llamaríamos la respuesta de las ciencias naturales. El hombre que ha entendido que debe basar la esperanza en la verdad, se encuentra al fin con que no hay más verdad que la de la química, que la de la naturaleza, dentro de la cual todo nace y muere a su turno y en el lugar y el tiempo y la condición que el Principio Dominante, ingenerado e inmortal, pero también impersonal, ha destinado para las infinitas realidades fugaces que componen los ciclos perdurables de los mundos.
Tal fue la verdad de Anaximandro y de Heráclito, y así sigue siendo la verdad de muchos contemporáneos, y no precisamente de los peores, porque se trata de las gentes que temen el poder de violencia de los sueños y tratan de ajustar sus vidas, aunque sea desconsoladamente, a lo que consideran que realmente se demuestra o se refuta, queramos los hombres lo que queramos. Y no debe haber dudas respecto a que rechazar el wishful thinking siempre es cosa buena y santa.
La segunda solución clásica a la cuestión de cómo se debe vivir es la cínica de los sofistas, muy comprensible, si se viene hasta ella de la verdad amarga de las ciencias naturales absolutizadas. Y consiste en la certeza de que, mucho antes de ocuparse con la verdad universal de las cosas reales, al hombre le importa no sufrir por los ataques de los otros hombres, no ser dañado por ellos en ningún sentido, sino, al contrario, expandir su natural egoísmo y poner a su servicio las vidas, antes amenazadoras, de los demás. A cada uno lo que más nos importa es liderar a los otros, o sea, marcar nuestro tiempo con nuestro nombre, dejar de nosotros un recuerdo imborrable, decidir sobre otras vidas y sometérnoslas, en definitiva. Queremos no sufrir por el egoísmo ajeno, y el medio mejor es hacer depender a los demás de nosotros mismos y nuestros fines, que ellos deberán creer que son también los suyos. Éxito, fama, honores, votos, persuasión, encuestas, dinero, placeres, cargos, menciones… Cuando ya se tiene esto, empiezan a interesar ociosamente las demás verdades; y en el fondo de los templos egipcios, en el corazón del lujo y de su calma, se instala la primera biblioteca, se inician las observaciones estelares, se ponen las bases de las matemáticas y se estudia el mundo no humano; pero no antes. La verdad no es tan necesaria como el no recibir daño de las fieras de nuestra misma especie. La verdad es adorno espléndido de la vida segura, provista de cuanto es necesario para su evolución estable.
La tercera solución es la de Sócrates: que el bien consiste en la verdad, sólo que la verdad acerca de nosotros mismos no se confunde con la presunta verdad acerca de la naturaleza como conjunto de realidades químicas. El mal no es el que se recibe sino el que se hace, y se hace daño en la misma medida en que se trata a las personas sin suficiente conocimiento de ellas mismas y, sobre todo, de su bien. La pregunta por el bien no es la misma que la pregunta por la realidad de la naturaleza, debido a que quien consiga responder la primera, no por ello se hace bueno ni se libra de tener que volver a realizar toda su investigación un día después, una hora después. El bien tiene la propiedad de no dejarse aferrar jamás, mientras se vive. Por mucho que se haya trabajado por desprenderse de ignorancia en este sentido, no se está nunca más allá de la necesidad de un nuevo diálogo filosófico sobre el bien y los medios precisos para intentar darle alcance. Sea cual sea el momento de nuestra vida en el que nos encontremos, todavía estamos a tiempo de malograrla (o salvarla), lo que significa que la verdad acerca del bien tiene una esencial condición huidiza, que no conviene, en cambio, a las verdades matemáticas, físicas, químicas, médicas. La certeza respecto de la mejor vida posible es cuestión de diálogo a la vez que de acción: ambos métodos son del todo inseparables; y ni el uno ni la otra están acabados mientras la vida continúa. Las obras acrecientan la inteligibilidad del bien, y el diálogo sobre él estimula las obras. La vida debe crecer en coherencia entre aquello que reconocemos como la verdad y aquello que con nuestra misma acción sostenemos de hecho que es la verdad; porque cada acto libre, cada acción, es una tesis sobre el bien, y nada suele revelar mejor que los actos de un hombre lo que en realidad éste piensa sobre el bien perfecto, o sea, sobre la divinidad.
Reconocerse, pues, siempre a distancia del bien divino, pero siempre su amante, su buscador incansable, ya desde el principio alcanzado por su amorosa flecha, es saberse un hombre, nada más que un hombre, nada menos que un ser elevado por encima del nivel de todos aquellos otros que, aunque llenan a nuestro lado las medidas de la naturaleza, no viven, como nosotros, entre la mera naturaleza y la divinidad, como en un salto dificilísmo fuera del espacio de las cosas y todavía muy por debajo del espacio de Dios. Reconocer los límites de la ciencia natural y los muy diferentes de la moral, es empezar a vivir en la encrucijada extrema, heroica, apasionante, llena de amor auténtico, que es y debe ser el hombre.
La cuarta respuesta clásica, que sólo algunos pocos filósofos paganos han ensayado suficientemente, consiste en extender la ciencia humana hasta abarcar en su interior a Dios mismo. Es la versión más popular y más desastrosa de la metafísica, en realidad panteísmo inmoralista y sueños de visionarios de mal agüero.
Lo filosófico fue siempre aspirar con máximo deseo a la contemplación de las verdades y de la verdad eterna, pero muy a sabiendas de que la condición de esta teoría suprema es la vida moral llevada hasta el último rigor de su exigencia. Como lo ha recogido en sus fórmulas admirables Kierkegaard, cuando el hombre deja de jugar al panteísmo, al desconsuelo insincero de las ciencias naturales, al puro juego de la política como si todo en la vida consistiera en ella, se abre ante él el ancho y duro campo de la moral, que en realidad es infinito; y sólo más allá de este enorme ámbito se encuentra la puerta real de la esperanza absoluta, la existencia propiamente religiosa, capaz de ver como pura gracia el conjunto todo de la realidad.
Los espirituales lo han sabido hace mucho, e Ignacio de Loyola lo recoge compendiosamente en sus máximas: se trata de vivir como si nosotros lo pudiéramos todo y lo debiéramos todo y Dios no existiera, pero en la confianza, superior a cualquier otra fe, de que realmente Dios lo es todo y hace todo en todos –y nuestro trabajo agotador no es más que una cadena de perezas e ilusiones, con algunos saltos impetuosos adelante y algunos ratos de reflexión profunda acerca de la verdad–.
La gracia nos ha situado en este estado hondo de perplejidad, asombro gozoso y búsqueda; nosotros, en cambio, nos sustraemos casi continuamente a este espectáculo de las profundidades y volvemos nuestra existencia un plano que no ve más horizontes que los del mundo. Pero también es gracia el hecho de que ni el más plano y superficial de los hombres consiga olvidar del todo la dimensión de la profundidad.
Y es ello así, fundamentalmente, porque aún es una gracia que salta más a los ojos el encuentro con tantas personas que, como los símbolos más claros de lo divino dentro del horizonte cercano, nos regalan su amor, su cuidado, a cada paso. Ninguno de nosotros merece la cantidad enorme de consideraciones que recibe de otros día tras día, desde una mirada de acogimiento y comprensión a un recuerdo silencioso, desde un abrazo a un leve gesto de reconocimiento. Nadie es de suyo tan interesante como para inspirar un amor apasionado, que se nos dedica sólo a nosotros, como habiéndonos diferenciado por lo que nos es más peculiar de entre millones de otras personas que no entendemos que sean en realidad tan distintas como para quedar del todo excluidas de esta predilección maravillosa. Nadie, sobre todo, es lo bastante bueno como para que en cada momento se le esté regalando la presencia de gentes, anónimas o no, respecto de las cuales sabe tan profundamente que es su deber no dañarlas. Si es desgracia no ser amado, incomparablemente mayor desdicha es no amar; pero a esta tragedia provee el nervio divino de lo real simplemente con la donación del prójimo, del realmente otro con quien me tropiezo, cuyo encuentro es ya un acontecimiento de aparición indudable del deber de caridad, del principio de toda justicia.
Pero estos aspectos del problema general de la gracia pertenecen menos al núcleo de su esencia que al desgranarse de los múltiples fenómenos en los que ésta se expone y se vive. Bástenos con registrar el hecho capital de que el deber de caridad y justicia y, a la inversa, el amor y el cuidado que recibimos gratuitamente, además de ser dones de gracia que constituyen el elemental viático de nuestra vida, tienen la virtud poderosa de simbolizar con máxima eficacia cuál es la verdad última de las cosas. Nadie la deja de percibir, aunque sea como un eco lejano en sus oídos ya desacostumbrados o mal acostumbrados; de modo que sería inútil que volviera nadie de los territorios de ultratumba a relatarnos qué sucede en ellos.
Texto publicado en págs.15-32 de Una Mirada a la Gracia (Curso en El Escorial de la Facultad de Teología San Dámaso, 2005).