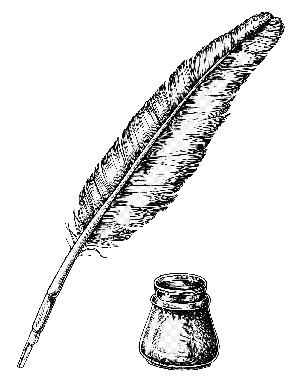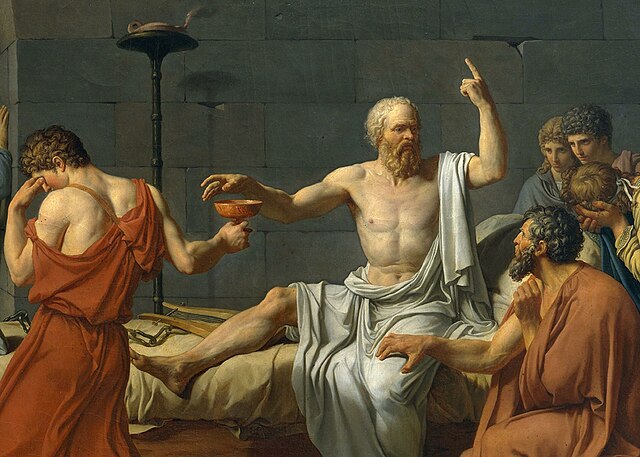La palabra más antigua que se conserva del esfuerzo de los pensadores solitarios –los filósofos– por alcanzar la verdad de las cosas se refiere a lo necesario y a lo justo. Dice que hay que afirmar que todo nace desde el mismo lugar hacia donde todo muere, o sea, que la realidad, en su conjunto inmenso, está constituida por dos sectores, sólo uno de los cuales vemos y nos llena de interrogantes, mientras que el otro, el insondable, el dominante, explica todos los problemas y todas las apariencias entre las que nos hallamos cotidianamente. La zona de lo real que nos está más próxima y de la que formamos parte es un constante cambiar entre los acontecimientos oscuros del nacimiento y la muerte. Ser es este cambiar que dispone de un tiempo limitado pero ordenado. Otra cosa, que propiamente no es porque no nace ni muere ni se deja ver o tocar, se reserva la fuente del sentido de este cielo abigarrado, sorprendente, demasiado vario como para que los poetas y sus diosas inspiradoras nos lo describan de veras en sus causas secretas.
La idea inicial de la filosofía, cuando se llamaba a sí misma historia natural, está tácitamente inspirada por la ciudad, a la vez que, también tácitamente, aspira ya a renovarla y quizá hasta a revolucionarla.
En efecto: este arcaico genio, Anaximandro de Mileto, considera la realidad escindida en dos niveles que reproducen la situación de la ciudad de los hombres, sólo que idealizándola. Lo Dominante (arché) y Originario, lo Inmutable y archidivino (porque los dioses nacen y no mueren, y Arché no muere, pero tampoco nace, y tampoco existe cambiando o teniendo historias y matrimonios): esto superior, que no se llama ningún nombre de cosa nacida, sino sólo Indeterminado (ápeiron), abraza todo lo restante, le impone el orden de sus tiempos y lo rige, en definitiva, según lo necesario; y esta necesidad, por la que la duración concedida a cada cosa es justicia, y es justicia también, por lo mismo, la muerte de cada cosa, a fin de dejar paso al nacimiento de otra nueva, controla y decide sobre todo lo que cambia. Al conjunto de lo nacido, o sea, a la Naturaleza (physis), le impone su ley inexorable y justa el Principio. Cuanto ocurre y vemos, pero no nos explicamos a esta primera vista, sucede porque el Principio así lo tiene dispuesto desde que dictó el orden (taxis) de los tiempos y puso a cuanto de él se desprendió (como un óvulo se desprende de las paredes de la Matriz de toda la naturaleza) bajo lo Necesario. El Principio, el Príncipe, no es la Necesidad de la naturaleza, no es el Tiempo ni es la Justicia que imparte vidas, suertes y muertes a la Naturaleza; no es la Ley (la palabra la omite nuestra reliquia del libro de Anaximandro, quizá porque no le gustaría ser tan consciente del modelo que había tomado el atrevido ascenso de su mente). El Príncipe, la Matriz, lo Insondable e Infinito, está por encima de toda ley e impone todas las leyes. Es la fuente de la ley, bajo la cual se encuentra todo lo nacido de él, todo lo que regresará al morir a él.
Anaximandro vio la Ciudad humana, en la que seguramente él mismo fue un aristócrata de estirpe regia; vio que la antigua tiranía de los monarcas se había disuelto en Derecho, Gobierno, instituciones incipientamente democráticas, y que este avance respecto de los viejos Agamenones y Aquiles traía consigo no la guerra de Troya sino el adelanto comercial, los inventos, el control del calendario, los inicios de la ciencia e incluso una organización federativa que podía por el momento triunfar de la barbarie caótica de los imperios orientales. Claro que este orden justo, al que ya había cantado Hesíodo, no era perfecto, pero era maravilloso. Y cuando el pensador ingeniero, que diseñaba relojes de sol o medía el instante del solsticio y el del equinoccio, y sabía en qué año preciso ocurriría el próximo eclipse de sol, miraba el mar, las nubes, los campos, los animales, los hombres, aunque no podía ver junto a todas estas cosas la ley que las permitía y las organizaba, elevaba su pensamiento hasta ella y hasta su fuente más allá de los bordes del cielo más lejano.
Los hombres vivimos gracias a las leyes, que han establecido para nosotros el limitado paraíso de la ciudad en mitad de los campos inhóspitos. Desde la Ciudad, cultivamos, como jardines, porciones de estos campos, porque sabemos, después de inmensos siglos de titubeos, que hasta lo salvaje, controlado por la ley, produce multiplicadamente los frutos que se vuelven nuestros alimentos y los ganados que hacen casi fácil nuestra existencia de viajeros, comerciantes, soldados. Al explorar según la ley ciudadana los movimientos de la naturaleza que nos rodea, observamos una correspondencia extraordinaria: la Naturaleza, ciertamente, gusta de ocultarse, porque en realidad, su apariencia de incomprensible Fuego o de pura Guerra (todo cambia constantemente, nada se repite, todo lo que vive está matando algo y trasformándolo en otra cosa) esconde una Proporción (logos) conforme a la cual todo sucede. Hasta la música, inspiradora de la locura sagrada (manía), en la que los hombres se ponen fuera de sí (éxtasis) y se unen a la Vida de Dióniso, es en realidad proporción numérica.
De este modo, inspirados por la realidad salvadora del Derecho en la Ciudad (el Derecho hace la Ciudad, pero también se diría que la Ciudad hace el Derecho, y no es posible decidir humanamente qué fue primero), los filósofos arcaicos preguntaron a la Naturaleza si también ella vivía por el Derecho, y hallaron que la respuesta era que sí. Y también en este caso cabía la duda de si el superior Derecho que impregna la Naturaleza es anterior a ésta o si ésta fue su cuna. Pero en seguida la cuestión quedó zanjada: en la Ciudad, jueces y reyes, por cuya boca veía Hesíodo manar la leche y la miel de la Ley, cabe la corrupción de lo Justo; en la Naturaleza, no. Hay, pues, una posibilidad de que el Derecho cívico haya sido establecido por los hombres mismos (nomos) según cierto pacto que las necesidades de la supervivencia forzaron; pero la Naturaleza misma ha nacido ya bajo lo Necesario, el Orden, la Proporción, a todo lo cual se llamará Autoridad (arché), pero no Convención (nomos). Ahora bien, si los hombres mismos en sus ciudades formaban parte, como es indudable, de la Naturaleza sometida a la insondable y absolutamente justa Autoridad, y si sus vidas privadas obedecen no a la ley de las ciudades sino a la común de la Naturaleza en cada detalle y cada avatar, ¿cómo no surgirá desde los principios mismos de la filosofía la idea grandiosa –y peligrosa, de tan grande– de buscar que la Convención ciudadana, a fin de cuentas tan variada como las fronteras de las múltiples Ciudades, se ajuste (harmonía) poco a poco o de una vez a la Proporción divina del Cielo?
El filósofo arcaico tardó algún tiempo en reflexionar radicalmente sobre el hecho asombroso de que él, mera parte de la Naturaleza, supiera tanto sobre la ley impuesta por la Autoridad más que divina; pero desde el principio de esta reflexión entendió que su sabiduría, que en el fondo deberá ser patrimonio común de la humanidad, al escalar los cielos y más allá de ellos (metafísica), trae de vuelta a la Ciudad el plano de su Revolución. Una revolución –deberás ajustarte a la ley divina de la Naturaleza y prescindirás, para ello, de tus caprichos individuales, egoístas, diseñados sobre todo para justificar tus guerras contra las Ciudades que te están próximas– que en realidad es una reforma: una enmienda del estado de cosas de hoy, que ya se ha alejado demasiado de la justicia según la Naturaleza, para que regrese a su primer origen, del que, quizá misteriosamente, sólo los hombres nos hemos separado, como si hubiéramos salido del Paraíso inicial, de modo que ahora andamos perdidos por el mundo, aunque, maravillosamente inspirados por la fuerza natural de las cosas, hayamos ya emprendido el retorno a la Naturaleza gracias precisamente a la fundación de la Ciudad.
Ya se ve que este programa, según el cual la Metafísica es siempre reforma revolucionaria, implica curiosas derivas, algunas de las cuales determinaron el destino histórico de los filósofos arcaicos. La Ciudad no debe disolverse en la Naturaleza, precisamente porque el Hombre es el único entre los seres sublunares que no simplemente está en la Naturaleza sino que, además, la conoce como tal, o sea, a la luz de su Autoridad. En consecuencia, la Ciudad debería reflejar un orden más cercano al de lo divino que al orden que observamos en los seres sin conciencia de la Ley. Un hombre que se abandona a la Naturaleza, así, sin más, es de hecho del todo inviable: el vástago humano al que no recoge o levanta del suelo ningún germen de Ciudad, muere en cuestión de horas. Esto es excepcional en el seno de la Naturaleza. Está claro que esta extraña forma natural que es el ser humano, justamente caracterizada porque tiene conocimiento de la Proporción que rige todo (zoon logon echon, animal rationale), se encuentra en la cima de la Naturaleza y, para decirlo mejor, como a mitad (metaxý, palabra central de la filosofía socrático-platónica) entre el Principio y la Naturaleza. El conocimiento, que lo reúne en la forma superior de Naturaleza llamada Ciudad (polis), es la base misma de su posibilidad de vivir. La Ciudad es ya, pues, de alguna manera, lo Divino trasladado a copia natural o, mejor dicho, humana y sólo humana. ¡No comparemos a la Ciudad de estos maravillosos Seres Intermedios que somos nosotros con las colmenas o los hormigueros! Eso es una blasfemia. La Ciudad ha nacido para que este casi Demon que es el hombre, este vínculo entre lo Divino y lo Bajo de la Tierra, quizá más cercano a los cielos y sus astros-dioses que a los animales y las plantas, realice poco a poco una humanización de la Naturaleza que, sin violar sus leyes, la haga fructificar de la mejor manera posible. El construir humano no podrá ser otra cosa, si se entiende rectamente a sí mismo desde la Verdad de la Filosofía, que un poner en tensión explícita a la Tierra con lo Divino. Esto no significa lanzar a la Tierra a la servidumbre de los meros deseos del hombre, porque por ellos es por donde más conectamos con la mera vida animal y hasta con la mera vida vegetativa. La primera filosofía no propuso la explotación técnica de la Naturaleza como su consecuencia irremediable. Al contrario, pensó en algo que la teología cristiana medieval encontró sumamente afín con sus designios: la humanización profunda de la Naturaleza, pero según los criterios de la Mente, que, como decía Séneca, es Dios que vive de huésped en el cuerpo humano; lo cual significa un hacer regresar la Naturaleza a Dios, en cuyo trabajo también el Hombre se pone en camino de este mismo regreso, de esta elevación (redditio) o recapitulación. En el trabajo de humanización de la Tierra se cumple una parte fundamental de la colaboración del hombre con la Redención, y este trabajo se realiza conforme al modelo de otro preliminar: la edificación de la Ciudad propiamente humana, o sea, divino-humana.
Cuando fray Luis de León ensalza los campos libres como reflejo de la belleza creacional de Dios y lugar privilegiado para la oración, está ya mirándolos a la luz de esta tarea de consagración que los hombres llevamos a cabo, muchas veces sin conciencia y otras contra toda conciencia, por el medio humilde de construir nuestras ciudades.
La arquitectura no lleva, pues, casualmente este nombre de Arte Primera, Arte Dominadora.
Publicado en Las ciudades del siglo XXI: ensayo sobre sus fundamentos socioeconómicos, tecnológicos, energéticos y climáticos, 2012, págs. 23-26.