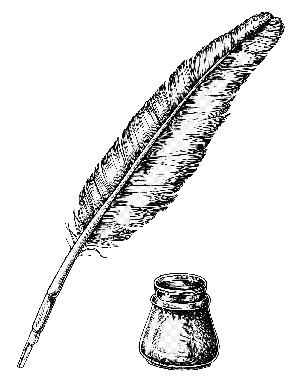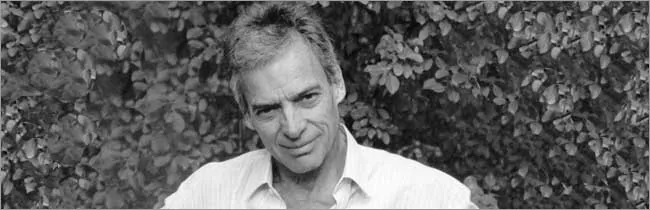Se han cumplido este curso pasado los veinte años de la muerte del filósofo al que más pude tratar y al que en gran medida conseguí introducir en el mundo de lengua española a través de traducciones, direcciones de tesis y ensayos: Michel Henry. Con todo, continúa este hombre notabilísimo siendo casi nadie en nuestro panorama cultural, no siempre precisamente permeable a lo que ocurre en el orbe de la metafísica más allá de los Pirineos. Pero creo profundamente en los deberes de la gratitud y de la admiración, y hoy callaré la gran cantidad de problemas y controversias que me suscita la obra de Henry, para concentrarme únicamente en lo que ante todo merece reconocimiento y alabanza.
Sigo siendo vicepresidente de una Société Internationale Michel Henry, cuyo centro son los archivos personales del filósofo, guardados en la Universidad Católica de Lovaina la Nueva. Esta sociedad lleva una vida más lánguida que la revista internacional dedicada a la difusión crítica de la obra de nuestro común maestro. En realidad, ha sido sorprendente que el presidente y uno de los vicepresidentes de esta sociedad seamos grandes admiradores de la persona de Henry y de sectores esenciales de su trabajo, pero al mismo tiempo nos hayamos distanciado más de los resultados de este que la mayor parte de quienes estudian a Henry.
Por otra parte, mi primer contacto continuado con esta Real Academia –a la que estoy tan agradecido– fue un seminario sobre Postcristianismo que coordinó aquí Olegario González de Cardedal al poco tiempo de la muerte de Henry. Mi papel como ponente consistió en la presentación del conjunto de sus obras sobre la filosofía del cristianismo. Mi tan querido Mariano Álvarez formaba también parte de este grupo y hubo más adelante oportunidad de presentarle otros aspectos del pensamiento de Henry en la Universidad de Salamanca. Más motivos para que no me olvide en este ámbito de mi amigo y maestro. De quien, por cierto, conservo cartas en las que insistía constantemente en que tenía yo que forzar a los sucesivos Decanos de las facultades en que he trabajado en Madrid para que no me hicieran dar un número tan monstruoso de clases. Se trataba de la inocencia de quien no se podía representar con la adecuada justicia cómo ha funcionado en las últimas décadas la universidad española…
Comencemos por una semblanza biográfica. La personalidad de Henry era extraordinariamente atractiva. ¿A cuántos hombres habremos conocido que vivan tan solo en el mundo que les ha abierto su propio pensamiento, que ellos saben que es simplemente la vida diaria, solo que bien leída y gustada radicalmente? Henry, precisamente por este rasgo suyo fundamental, era a su modo un poeta, un deportista y un formidable connaisseur de arte –de pintura y de música, en especial–. Cuando la presión de la filosofía lo vencía por un tiempo, escribía novelas. Publicó cuatro, una de las cuales recibió el premio Renaudot –L’amour les yeux fermés–; otra es un relato estilo Simenon: Le cadavre indiscret. Era inútil pasear por Castilla con el matrimonio Henry intentando dar a conocer maravillas arquitectónicas y pictóricas: Michel, sobre todo, aunque también Anne –estudiosa de la novelística postromántica y especialista en Proust–, podían explicar mejor que mi mujer o que yo lo que íbamos viendo. Luego nos regalaban los Henry discos, por ejemplo, con las interpretaciones del pianista que preferían –por cierto, el fascinante Emil Gilels–. Observando en Salamanca a los jóvenes profesores que se habían hecho cargo de la traducción de su complejo libro titulado Encarnación, me susurró: Son ángeles, ¿verdad? Y unos días después, en su única aparición pública en Madrid, me decidí a preguntarle por un tema que directamente no aborda en sus textos: la muerte. Para responderme, tapó lo más que pudo el micrófono con la mano y me contestó tan solo con una célebre frase de Espinosa: Conscii sumus nos aeternos esse. Nadie pudo escucharlo, salvo yo, que moderaba a su lado el diálogo, y no añadió ni una sílaba.
Solo cabía temerlo en la controversia, porque polemizando no usaba de piedad alguna y sigo encontrando víctimas suyas en cuanto yo lo alabo en Italia o en Francia. Cuando conocí los Coloquios Castelli en Roma, sentí terriblemente su ausencia y que hubiera sido reemplazado por gentes que, en la mayoría de los casos, eran mucho menos estimulantes. La época de Levinas, Henry, Ricoeur y Bruaire en esa escena extraordinaria había pasado.
Henry no tenía, en cierto sentido, patria chica: nació en Vietnam en 1922, solo diecisiete días antes de que su padre, oficial de la Marina francesa allí destinado, muriera en un accidente de coche. Siete años después, la madre viuda, que era pianista, se trasladó a la metrópolis y se instaló en Lille, donde su padre dirigía el conservatorio de música. El futuro filósofo estudió el bachillerato en el célebre instituto Henri-IV, en la montaña de Santa Genoveva, en París. No ingresó, como es frecuente en esos lycéens, en la École Normale, sino que pasó a la universidad de Lille y, luego, a la que se llamaba todavía por entonces Universidad de París. Esos estudios fueron interrumpidos –y fecundados– porque a los 21 años Henry se integró en la resistencia clandestina en el Jura y recibió misiones muy arriesgadas en el interior de la ciudad de Lyon. Como es lógico, su nombre en clave era Kant –el gran clásico del que tanto diferiría al correr del tiempo–. Una noche entera llevando a cuestas a un amigo moribundo a través del territorio ocupado fue una de las experiencias que más huella dejó en su filosofía posterior, cuyo tema capital es el sentido más hondo posible de la palabra vida y del afecto de fraternidad que corre subterráneamente de persona a persona gracias a la vida una y única en la que todos estamos sostenidos y fundados.
Antes incluso de acabar la guerra, pasó el examen que sigue hoy llamándose de aggrégation. Sus destinos como profesor de filosofía en el bachillerato fueron Casablanca y Argel, ciudades ambas maravillosamente adaptadas al carácter de Henry y que permitían, además, una concentración poderosa en las tesis sucesivas que escribió sobre Espinosa y Maine de Biran, además del trabajo formidable en la tercera tesis, que es el voluminoso libro La esencia de la manifestación, que he traducido junto con mi mujer hace una docena de años. Una tesis de doctorado con mil páginas, en la que se pasa revista a toda la filosofía clásica moderna y se muestra el flanco más débil de toda ella, para luego presentar una doctrina propia, que bebía, desde luego, de la tradición de Maine de Biran y el espiritualismo francés, y, a mi modo de ver, de Bergson –aunque Henry me negara severamente esta influencia, que quizá fuera más atmosférica que directa, habida cuenta de que los tutores de estos trabajos fueron los mejores profesores franceses de esa época, desde Jean Wahl a Henri Gouhier y Ferdinand Alquié–.
Tras el período de maduración y de aventura vital varia e intensa que significó el África francesa, en 1953 pasó Henry a ser asistente en la facultad filosófica de Aix-en-Provence. Poco después resolvió vivir siempre alejado del ambiente cargado de París. Desde 1960 fue profesor en la universidad de Montpellier y se dedicó intensamente al desarrollo de su muy personal filosofía, que confrontó, por ejemplo, con un resonante y también muy largo ensayo sobre Marx y con trabajos acerca del fondo filosófico del psicoanálisis. En la última página del segundo volumen de su Marx, la crítica ferviente a Lenin, a Engels y a quienes restringieron ideológicamente por décadas el conocimiento íntegro de la obra marxiana termina con la rotunda frase en que se dice que los únicos pensadores cristianos relevantes del siglo XIX fueron Kierkegaard y el mismo Marx. En cierto modo, aquello era una enorme carga de profundidad contra el marxismo en boga en París, en especial contra el marxismo estructuralista de Althusser.
Pero el polemista Henry no quería pasar media vida en los estudios de televisión o en la revuelta que llevó directamente a su amigo –pese a las diferencias intelectuales muy grandes– Paul Ricoeur al cubo de la basura de Nanterre. De hecho, en 1992, cuando pude al fin conocerlo personalmente al invitarlo a la mesa filosófica de la capitalidad cultural de Madrid ese año, tuve que presentarle a alguna figura francesa conocida en el mundo entero, que había entrado en la lista de aquella reunión no precisamente por mi voluntad. Y ya que me refiero a esta ocasión, en el hotel Felipe II de El Escorial, recuerdo cómo me conmovió que aquel hombre que no sabía español dedicara muchas horas de la noche previa a mi intervención leyendo mi texto, sobre el que me hizo luego observaciones que, desde luego, importaban a lo esencial de lo que yo había escrito.
Los Henry no tenían hijos y procuraban llevar una vida de profesores en el hermoso Montpellier que les permitiera recorrer en caminatas de varios días la Provenza. Vivían en el centro de aquella espléndida ciudad, en un apartamento lleno de obras de arte.
Henry no era apenas conocido fuera de la región, pero empezó a tener algunos alumnos fieles, siempre poco numerosos. En realidad, la resonancia internacional de la filosofía de Henry empezó sobre todo tras su muerte en 2002. Los amigos de entonces casi no podíamos creer la multiplicación repentina de tesis y ensayos que siguió al pequeño congreso en Montpellier con el que rendimos tributo póstumo al filósofo. Aunque ciertamente allí nos reunimos un japonés, un muy activo y profundo filósofo austríaco, otro discípulo belga y un libanés, y un grupo de alumnos franceses directos, además de una profesora portuguesa y yo mismo. La irradiación de lo que allí hicimos creo que fue uno de los factores del interés universal por Henry, al que, desde luego, también contribuyó que sus tres últimos libros estuvieran dedicados a la filosofía del cristianismo. Los tradujimos rápidamente en España y, cuando pensábamos que iban a tener o ninguna o una recepción claramente negativa entre nuestros teólogos, ocurrió más bien al contrario. Recuerdo la sorpresa con que oí una conferencia de un alto cargo doctrinal vaticano alabando profusamente una filosofía que confesaba ser en realidad gnóstica y donde, entre otros detalles nada insignificantes, la trinidad cristiana aparecía carente o casi carente de su tercera persona. Cuando diez años después volvimos a congregarnos en Lovaina la Nueva los discípulos directos, la situación no se parecía ya nada a la que había predominado antes de 2002. En ello había influido decisivamente que Jean-Luc Marion reeditara en la colección Épiméthée, de las Prensas Universitarias de Francia, los primeros tratados de Henry, que luego fueron completados allí mismo con cinco volúmenes de ensayos y conferencias no recogidos en libro.
En la perspectiva de la historia de la filosofía, Henry –relataba alguna visita a la famosa cabaña de Heidegger en los prados de Todtnauberg– representa la culminación de una línea del pensamiento fenomenológico que se apoya en Husserl, Sartre, Merleau-Ponty y Heidegger, segura de llegar más allá que todos ellos. Marion, por cierto, supone haber hecho lo mismo con Henry, cosa que yo dudo muy intensamente.
Pero a la vez cabe acercarse a las tesis de Henry sin estricta necesidad de entenderlas solo gracias a haber asimilado previamente a tales complejos pensadores.
Desde el punto de vista técnico, Henry denominó a su propia filosofía fenomenología radical o material. En frase de él mismo, es una aporía que Husserl no podía esquivar el hecho de que su propuesta fuera incapaz de conferir estatuto fenomenológico al último elemento constitutivo de… la fenomenología. Traducido eso en palabras sencillas: Husserl sitúa el trabajo fundamental de toda filosofía posible en la descripción directa, exenta de todo prejuicio teórico (a esto llamaba él con el viejo término escéptico epojé, que literalmente significa abstentio), de la conciencia. Hay que partir, claro, de la conciencia individual, pero para remontarse a lo esencial en ella. No es autobiografía, sino una clase nueva de filosofía transcendental, solo que empleando con extrema austeridad todo concepto que no tenga base directa en la intuición de las vivencias de una conciencia individual real o posible (es el tramo metódico al que llamaba Husserl variación eidética).
Heidegger, como entre nosotros Ortega –que pretendía ser el miembro español de la escuela fenomenológica–, no admitió que la conciencia fuera el suelo descriptivo radical. Husserl mismo utilizaba la palabra Erlebnis para hablar de los trozos y los momentos de la conciencia. Ortega propuso atinadísimamente traducir esta palabra por vivencia; pero la vida no es exactamente lo mismo que la conciencia. Heidegger no utilizó ni “conciencia” ni “vivencia” ni siquiera una vez en Ser y tiempo, sino la palabra corriente Dasein, el estar ahí (en el mundo) cultivándolo, habitándolo, recorriéndolo y gustándolo. Jaspers contraatacó afirmando que este estar ahí continúa siendo, cuando Heidegger lo describe, la conciencia. Pero ambos amigos –entonces amigos aún–, Heidegger y Jaspers, atendían a que lo decisivo en la descripción del ser humano tampoco deberíamos llamarlo vida, como se hizo en España, sino existencia (Existenz, exsistentia).
Heidegger es seguro que conocería a Maurice Blondel, por lo menos a través de Max Scheler. Blondel había situado el punto original o focal de la filosofía en la acción, a la que no se llega ni a través de una crisis de angustia casi nihilista que nos haga entender la insignificancia del mundo y de nuestros prójimos –como ocurre en Ser y tiempo–, ni tampoco con un ejercicio audaz de la libertad personal –como sucede en la Philosophie de Jaspers–. Muy lejos de eso, en la acción estamos desde siempre permanentemente embarcados, según la palabra famosa de Pascal, y con ella cortamos cualquier nudo gordiano que se presente a la reflexión posteriormente; solo que nada garantiza que nuestra acción, por espontánea que sea, no vaya en una dirección equivocada –enmendar la cual es la principal tarea de la filosofía de Blondel–. Scheler también había defendido prolijamente en el Anuario de Husserl y en el mismo volumen primero en el que Husserl presentaba sus Ideas para la fenomenología pura y la filosofía fenomenológica, que no era ningún elemento meramente contemplativo la base de la vida humana, contra lo supuesto por Brentano, por Descartes y por el propio Husserl hasta el momento; sino que lo es la estimación positiva o negativa de valores que dan motivo a la acción humana.
Heidegger se refería básicamente, al describir la mediocre manera de ser del Dasein, al trabajo artesanal –su antimarxismo lo llevó a no tomar en cuenta a estos efectos el trabajo industrial, al revés que hacía en aquel mismo instante histórico Simone Weil–.
Henry parte, como también su contemporáneo algo mayor, Emmanuel Levinas, de la vida inmediata de todo el mundo. Ambos, los mejores filósofos, en mi opinión, de las últimas décadas del siglo XX, no estaban dispuestos en modo alguno a restar seriedad metafísica, moral o religiosa a cómo vive un pobre hombre dedicado obsesivamente no a pensar ni a escribir, sino a sustentar a su familia, a divertirse, a amar, a llenar de equivocaciones su estancia en la sociedad. La angustia heideggeriana resulta inmensamente burguesa, como casi se atreve el discípulo Levinas a escribir, pasada la Shoá. Es una blasfemia contra la condición humana despreciar la humildad de los actos de todos los días y de todo el mundo. No en un estado de excepción, como decía Heidegger, sino en el mero modo de estar viviendo en el sano sentido común –la expresión es de Rosenzweig– tiene que hallarse, aunque sea recóndita o tácitamente, lo realmente esencial. Quizá la defensa de este punto de arranque no se pueda hacer luego en manera tan popular como sería deseable, pero eso es ya cuestión académica, de interés para quien tiene que salvaguardar lo decisivo de las malas comprensiones –que suelen proceder de los llamados un poco alegremente filósofos–.
Captar directa, intuitiva, prácticamente el núcleo más hondo de nuestra realidad es ya comprender que hemos sido insertados en la realidad misma, no por nuestra voluntad sino, por decirlo de alguna manera, por nuestro haber sido creados o nacidos. Hay que invertir de nuevo la en su momento muy curativa inversión copernicana que practicó la Crítica de la razón pura: somos seres cuyo fundamento es sencillamente el ser; dependemos muy radicalmente de algo que empieza en nosotros; pero no quiere ya decir esto que haya que saltar a un nuevo realismo, como hoy se dice con cierta superficialidad. Puede ocurrir que lleguemos a sentir –y a gustar y, luego, a pensar– nuestro vínculo de seres finitos con nuestro fundamento. Es exactamente esto lo que quiere decir fenomenología radical. Quizá no accederé en plenitud directa, intuitiva y prácticamente a este fondo o fundamento que parece estar como detrás siempre de mí mismo; pero es posible que sí llegue a acceder a mi inserción en él, como si, habiendo nacido más o menos antiguamente, pudiera cualquiera ahora mismo renacer, revivir aquello básico en lo que –y desde lo que– ya siempre está uno siendo. La reflexión no es el método principal de la filosofía, ni tampoco la trama dialéctica de los conceptos en los que la expresaremos mal que bien. La voluntad de hacer luz sobre el foco último de toda la luz que irradia cada uno de nosotros sobre el resto de la realidad e incluso sobre sí mismo, no es tanto el deseo de descubrir lo nunca visto, sino más bien el de saborear pura y plenamente lo más real de cuanto podamos llamar real. Es la situación rara del ser humano, entre la equivocidad y la univocidad: claro que estamos implantados en la verdad, pero, a la vez, solemos sobrevolarla tanto que ya ni la estimamos ni la obedecemos, aunque no podemos cortar nuestros lazos con ella. Hay que entender que abstenernos de ilusiones e ideas cuya solidez no hayamos comprobado por nosotros mismos será alcanzar un estado de dicha y de sabiduría que nos está aguardando como nuestra auténtica naturaleza, y que ansiamos tenerlo a la vez que nos dedicamos a todo menos a tenerlo. Nos importa muchísimo lo que no nos importa nada, y lo que más queremos apenas lo queremos nunca. Y en el caso más interesante: lo que solo nuestra propia vida nos da, parece que tenemos que aprenderlo en las palabras de otros, cuando las meras palabras no pueden reemplazar a lo que hace la vida misma. Hay que leer –quizá a un autor francés que precisamente vitupera las meras palabras– para regresar a la carne de la vida, de la que nunca nos hemos podido ausentar. Como escribe irónico Henry, “aquello de lo que no podemos acordarnos es precisamente lo que no podemos olvidar”. De hecho, cuando exclamaba, como no era infrecuente, que el uso más típico de las palabras es la mentira, le replicábamos que le estábamos muy agradecidos por haber escrito tanto e incluso por hablarnos un poco a veces. Él sonreía ligeramente incomodado y, como es lógico, se callaba por un largo espacio de tiempo.
Por cierto que se fatigaba con la redacción de sus hermosos textos. Tenía que leerlos en voz alta, al caer la tarde, para que la sonoridad los revelara más completamente verdaderos. Y tienen una sonoridad bien peculiar –como la de Gilels, cabría decir; nada semejante a la de Levinas, originalmente lituano de habla rusa, que escribía en levinasiano–.
La fenomenología solo será radical si consigue que el aparecer de cuanto aparece también, aunque a su modo único, aparezca. Y para la comprensión de lo que significa tal cosa es excelente la lectura de este fragmento de Henry: “Consideremos a un estudiante de biología que está leyendo un libro sobre el código genético. Su lectura es la repetición, por un acto de conciencia propia, de los procesos complejos de conceptualización y teorización contenidos en el libro, o sea, significados por los rasgos impresos. Pero mientras lee, y para que la lectura le sea posible, vuelve las páginas del libro con sus manos, mueve los ojos para recorrer con la mirada e ir recogiendo en ella una tras otra las líneas del texto. Cuando se fatigue por su esfuerzo intelectual, se levantará, saldrá de la biblioteca, bajará la escalera para ir a la cafetería y descansará un rato en ella, comerá y beberá. El saber contenido en la obra de biología y que el estudiante ha asimilado en el curso de su lectura, es el saber científico. La lectura misma de ese libro es la actualización de cierto saber de la conciencia: la intuición de las palabras, el captar las significaciones que portan… El saber que ha hecho posible el movimiento de las manos y los ojos, el acto de levantarse, bajar la escalera, beber y comer, el descanso mismo, es el saber de la vida.” Tres niveles de saber: el de la ciencia, el de la conciencia, el de la vida. Los tres son verdaderos; solo que sin el saber primordial de la vida no cabe que haya el saber de la conciencia, y sin este no hay manera de subir a ciencia alguna. En cambio, ¿qué es exactamente y de dónde procede y quién enseña el saber de la vida?
Antes de intentar ninguna respuesta a esta pregunta tan sencilla y directa como difícil de contestar, observaremos que una fuente decisiva de ilusión consiste en invertir esta escala jerarquizada de los saberes, o sea, en decidirnos a pensar que solo la ciencia dice la verdad, de modo que es desde ella como hay que comprenderlo todo, incluidas la conciencia y la vida en los sentidos del texto de Henry. O bien, algo más sutilmente, será también una fuente de errores declarar que el saber de la conciencia es el primero en sí. Nos equivocamos fatalmente ignorando la variedad de los saberes, pero también ordenándolos indebidamente o concediendo a uno lo que solo es propio de algún otro. La paráfrasis de un pasaje impactante, leído una vez en Félix le Dantec, representa muy bien lo más importante de lo que se quiere decir con esto: “Sigo estando –decía el ilustre científico– bajo la influencia de mi educación cristiana, pero mi cabeza sostiene absolutamente que no hay ninguna pregunta que tenga sentido más que si cabe diseñar un experimento en un laboratorio con el que se pueda responder a ella”. Los enigmas de la vida, de la comunicación intersubjetiva y de las artes, y los misterios de la libertad, la culpa, el amor, la desdicha, el perdón desaparecen; pero porque ya antes ha desaparecido lo que Henry llamaba el saber de la vida.
Cuando me vuelvo a este para intentar expresarlo, enseguida me viene a las mientes el cuerpo, mi cuerpo. Pero aquí también hay que establecer diferencias de máxima importancia. Una cosa es mi cuerpo como objeto de, por ejemplo, las acciones del cirujano sobre él, y otra este órgano, mejor dicho, este conjunto de órganos, de instrumentos con los que toco, veo, oigo, palpo y huelo el mundo. Si llamo a este segundo nivel de la corporalidad cuerpo orgánico o Leib, aún me falta un nivel tercero, previo, como más en lo hondo, que Henry y otros prefieren llamar chair, prevaliéndose de que a esta palabra no la afecta la anfibología del español carne. La carne, en el sentido francés, no es un órgano determinado, sino el sentir como por dentro cualquiera de nuestros órganos y saber y, normalmente, poder moverlos. El ojo sabe ver, pero la carne sabe sentir la visión y ponerla a funcionar. Tiene una efectividad parecida a la de aquello que los antiguos, sobre todo Aristóteles, llamaban koinè aísthesis, sensus communis, que no es nuestro sentido común de ahora, sino el coordinar los órganos del cuerpo y referir las noticias del uno a las del otro y, además, sentir el estado de carencia o bienestar en que parece resumirse todo eso que notamos por aquí y por allá en nuestro cuerpo orgánico.
Esta carne, como algunos discípulos algo díscolos de Henry le sugerían, se parece muchísimo al espíritu, y de hecho Henry en general hablaba de ella como de la vida misma, no diversificada todavía ni siquiera en carne y espíritu, sino simple impulso avanzando pero, y esto es esencial, sintiéndose a sí mismo. En esta acepción, de la vida es de lo que justamente no habla el tratado de biología que seguirá estudiando el alumno del ejemplo, porque aquí la palabra quiere decir revelación inmediata a sí misma, sin que interfiera en esta auto-afección, en este abrazo pático consigo misma, ninguna distancia, ni espacial, ni temporal, ni conceptual. La vida no es un objeto intencional, ni el acto intencional de un sujeto, sino puro sentirse y saberse directo. No es esto únicamente, pero esto es lo primero.
Husserl y, más aún, su maestro, Brentano, habían admitido que la característica esencial de un acto psíquico era, justamente, ser una vivencia intencional, o sea, tener un objeto diferente de ella misma; y este esquema de la referencia intencional o distancia intencional lo usó Husserl incluso cuando habló del punto fontanal de la subjetividad que es el presente vivo, la que denominó archiimpresión de ahora, siguiendo la terminología de Hume. El ahora retiene intencionalmente lo recién pasado, y solo por eso lo que sentimos es pasar el tiempo, no una abrupta serie entrecortada de presentes. Henry, en cambio, sostiene con toda justicia que el saber de la vida no tiene un objeto, que su esencia no es relacionarse intencionalmente con un objeto. Escribe: “Si el saber incluido en el mover las manos y que hace posible que las movamos tuviera un objeto –que serían las manos y su desplazamiento potencial–, jamás se produciría el movimiento de estas. El saber se quedaría ante ese movimiento como ante algo objetivo, separado para siempre de él por la distancia de la objetividad, que le sería imposible recorrer. Por el contrario, la capacidad de unirse al poder de las manos e identificarse con él, de ser lo que este es y de hacer lo que este hace, la posee únicamente un saber que se confunde efectivamente con tal poder, que no es sino la experiencia que este poder hace constantemente de sí mismo, lo cual es su subjetividad radical.” Transcribo también la formidable frase siguiente, que refleja a las mil maravillas el especial francés del artista singular que fue Henry. Su expresión desafía ligeramente la comprensión, para la que antes hay que hacer cada uno para sí mismo y por sí mismo esta prueba de en qué consiste mover ahora, como quiera que sea, una mano. Nos damos cuenta de que sabemos, sin duda, moverla como queramos; de que sabemos que estamos en posesión constante del poder de moverla de casi infinitas maneras, y que cuando la movemos de hecho probamos como por dentro, en la invisibilidad subjetiva, que están siendo lo mismo cierto saber, cierto poder y ese movimiento preciso. Los ejemplos más contundentes los obtenemos posiblemente de la práctica deportiva: de la increíble parada de un portero de fútbol, de la precisión asombrosa de quien quiere rematar un balón de cabeza y lo logra. Ese jugador sabe, puede y mueve, todo junto, y sabe en cierta manera acerca de su casi infinito poder de movimiento precisamente en el momento en que pone en ejercicio un remate de cabeza determinado. Si, en cambio, el escorzo que debe dar en el aire fuera para él antes de darlo el objeto de una representación, ¿qué querría decir, justamente, darlo?
Traduzco, en fin, sin más preámbulos la resonante frase del filósofo, porque ahora nadie podrá interpretarla como un deliquio de poeta o una loca imaginación de alguien que quiere a toda costa, como un gran Narciso, decir algo que nadie haya dicho antes, aunque no signifique nada: “En general, un poder cualquiera solo es posible en la inmanencia absoluta de su subjetividad radical y por ella… Este saber que no ve nada y que consiste, por el contrario, en la subjetividad radical del puro probarse a sí mismo, del pathos de este probarse, es precisamente el saber de la vida.”
Las consecuencias llegan casi inconcebiblemente lejos. No alterarán ningún resultado de ningún otro saber, pero sí su interpretación, su localización en el mapa justo de lo que la realidad es y de lo que nosotros sabemos de ella.
Un ejemplo: ese rematador de cabeza mira satisfecho al público que aplaude su gol. Lo ve, pero esto quiere decir que sus ojos, mejor dicho, su poder de ver, el saber de la vida, está ahí funcionando, como detrás del escenario iluminado que es la grada ovacionando. La visión no es, pues, nunca nada más que un ver, porque constantemente se está autoafectando, probándose a sí misma, sintiéndose por dentro en su capacidad y en su actualización. Esto quiere decir propiamente que la visión es un modo de la sensibilidad, completamente distinto de la que podríamos llamar caprichosamente la visión que tiene la cámara que está rodando la misma escena. Por esto el mundo “no es un mero espectáculo que se ofrece a una mirada vacía, sino que es un mundo sensible, un mundo de la vida. Y también es por esto por lo que el mundo de la ciencia, que deja fuera de juego la sensibilidad, es necesariamente una abstracción respecto de este mundo primitivo.”
He tenido la buena fortuna de poner en contacto con Unamuno a algún pensador francés actual, que lo integra ahora en su propia obra. Ha sido el caso de Emmanuel Falque, al que contagié de unamunismo en un paseo por Caleruega. Henry tenía una noción imprecisa de Ortega, pero desconocía, por todo lo que yo sé, a Unamuno. Al saber de la vida, a esta indudable realidad que está como en la fuente de cuanto somos cada uno, ya antes lo identifiqué no solo con la carne, sino también con el espíritu. Se trata, en definitiva, del agua de los abismos de cierto extraordinario poema de Unamuno, o sea, del sentirse el hondón o los posos del alma, que no piden luz sino agua. Me propongo –una sobra de audacia, estando entre nosotros Pedro Cerezo– recuperar aquí mismo otro año ciertos aspectos del pensamiento de Unamuno que representan, a mi modo de ver, otras tantas cumbres de la metafísica hecha en España y no siempre valorada como merece entre nosotros.
La palabra espíritu no está aquí demasiado paradójicamente hermanada con la palabra carne, sobre todo evocando el comienzo de uno de los más claros libros de cierto apócrifo kierkegaardiano, titulado La enfermedad mortal, que empieza con una definición de Aan, el espíritu,1 que se puede relacionar con lo que llevo dicho del saber de la vida, y, efectivamente, Henry llevó a cabo tal relación. A través de Unamuno se entenderá, si añado además una característica fundamental recogida por Henry. Y es que la vida es crecimiento, autotransformación continua, en la que echa raíces la cultura. Y lo es porque también consiste en necesidad y, consiguientemente, en recursos para la satisfacción de necesidades que aumentan y se transforman a medida que se van satisfaciendo. El hondón del alma puede quedar mortalmente quieto muchas veces, pero en realidad esto es más bien apariencia, porque hay siempre una última inquietud del corazón –permítaseme pasar al vocabulario de san Agustín un momento– agitándose quizá casi insensiblemente. Henry emplea con frecuencia el término fondo del alma, proveniente de Eckhart y, sobre todo, de Tauler.
En la filosofía de Ser y tiempo se decía que hay un encontrarnos de índole afectiva que viene a ser como un bajo continuo de nuestra vida cotidiana. Heidegger suponía que lo que él llamaba el cómo nos encontramos fundamental (Grundbefindlichkeit) es la angustia ante nuestro estar arrojados en una situación del todo contingente, fáctica, donde las posibilidades para nuestra vida nos vienen dictadas de fuera; solo que trabajamos y nos distraemos con tanto vigor que apenas si notamos, como por debajo de todo, nuestra angustia. Henry, mucho más cerca de Bergson y de Nietzsche, incluso de Epicuro, reconoce que la experiencia que la vida íntima hace de sí misma es gozo, disfrute, alegría, aunque caigan sobre este último afecto central tremendas sombras, problemas y desdichas. La intrahistoria unamuniana trataba de captar esta misma presencia, afectiva más que intelectual, de la tradición eterna en el fondo de cada individuo humano.
Pero este crecimiento desde sí misma de la vida subjetiva no es voluntad de poder sino el juego de las necesidades y las satisfacciones, que no serán solo las que llamaba Epicuro el grito de la carne –no tener hambre ni sed y no pasar frío–, sino que alcanzarán luego, partiendo del trabajo, niveles como la ciencia, el arte, la religión. Ahora no corresponde exponer su génesis, cuando solo consideramos los principios de la fenomenología radical pero no su sistemática madura –que ni siquiera pudo desarrollar ampliamente el propio Henry–.
4 Los principios de la ética y la religión
Pero a la vida en el fondo, en el centro, en la fuente de mí mismo, como eso absoluto que no puedo negar, que no puedo fingir que es nada o sueño, le ocurre algo decisivo: está siendo en mí constantemente recibida. Yo no la controlo y, desde luego, no la creo, sino que, en todo caso, me debo ver a mí mismo como algo surgido en ella y de ella, a modo de un efecto. La vida es mía porque yo la vivo, pero adviene a mí, viene sobre mí, como desde un origen desconocido. Vuelvo aquí a emplear un verbo que no tuvo más remedio que aparecer ya antes: yo más bien sufro la vida, por más que sea ella en sí misma primordialmente gozo y acrecentamiento constante de sí. Se ajusta a la situación mejor de lo que puede de momento dar la impresión aquella palabra de Dionisio Areopagita, rebajado luego a Pseudodionisio por el rigor de la ciencia, que conocemos sobre todo en su versión latina: divina pati.
En el mismo punto, y pese a que su interpretación global difiera, Levinas habló con toda la razón de que es como si se hubiera establecido entre la vida y yo un contrato que no puedo rescindir y que tampoco firmé. La vida me invade estando yo, por así decir, no en nominativo respecto de ella, sino en acusativo, como su blanco. Me clava a ella y me clava a mí mismo. Exageremos, para dar paso a un elemento nuevo, de extraordinaria importancia para Henry: la alegre vida me aplasta contra ella, me obliga a vivirla traiga el matiz afectivo que traiga. Porque sobre su gozo de sí es evidente que aporta toda clase de acontecimientos, golpes de suerte y de desgracia, que me muestran a mis propios ojos muy poco libre. Me suministra el material y parte de su forma, para que aproveche yo, con algún margen de libertad y bastante riesgo de error, esa materia para formas nuevas y más mías que exclusivamente suyas.
En este sentido, mi vida trae una nota de angustia, que otra vez evoca a Unamuno gritando en el brocal del pozo de los dominicos, en San Esteban, que no le arrebatara nada ni nadie su yo, pero escribiendo después sobre el agobio de no poder salir de un recinto tan estrecho, de no poder ser también a veces otro, el otro.
Este factor descriptivo, que, desde luego, es indudable por lo menos en lo esencial, es el que permite a Henry desplegar uno de los momentos más audaces de su filosofía: la vida se da en mí en modo de finitud, aunque, en la última realidad de las cosas, la vida es una sola en todos los vivientes, y, como tal, como previa a los vivientes finitos, es infinita. La vida misma infinita, que viene a ser el Padre de la doctrina trinitaria, no se vive como un destino impuesto, aunque también necesita de un Viviente originario –el Hijo de la doctrina trinitaria– para experimentarse o probarse a sí misma. Este Archiviviente es pura obediencia al Padre, no obediencia más o menos a regañadientes y con la falta tan grande de lucidez sobre todas las cosas como es, por ejemplo, muy a mano, mi propia obediencia a la vida que late en mí. El viviente, el ipse, el sí-mismo es semejante al pliegue de la vida sobre ella misma para sentirse, saberse, serse.
Zubiri no leyó a Henry, no podía haberlo leído cuando escribió por vez primera acerca de la religación, que es una palabra que también usa Henry muchas veces cuando emplea junto a ella el término religión. Pero hay tramos de las descripciones de Zubiri que casi se encuentran literalmente en Henry, puesto que llama este religión a cómo se comprende, normalmente en modo tácito, el vínculo interior que une a cada viviente a la vida; una comprensión que más bien es siempre una serie de prácticas, que constituyen el cuerpo de lo moral. La ética, en tanto que saber normativo, ordena a este material de prácticas íntimas respecto de la vida en cada viviente que se entregue sin angustia, sin resentimiento, sin odio a la crecida que la vida misma es y quiere ser, sin mentiras ni ilusiones, en el fondo de nosotros mismos. Porque, en efecto, la fatiga de seguir viviendo y de tener que acoger lo que la vida nos manda está en el origen de un movimiento pendular que describió ya Heráclito, cuando decía que la satisfacción debería más bien llamarse satisfacción-hartura y la alegría, alegría-pena. La felicidad se harta de sí misma, casi igual que la infelicidad se harta de sí misma. Los vivientes llegamos a la idea –falsa, desde luego, en la perspectiva de Henry– de que somos ya a partir de cierto momento dueños reales y únicos de nuestra vida, seres hiperbólicamente libres. Si combinamos esta concepción eficaz de nosotros mismos con la hartura de los inmensos logros que la cultura nos ha ido obteniendo, el resultado es una rebelión contra la vida, que en el fondo no puede dejar de ser, sea como quiera que nos la representemos, sino una rebelión de la vida contra ella misma. Ahí sitúa Henry el origen del mal, del mal auténtico, que no es otro que el que tradicionalmente se llama mal moral. Solemos –y yo sigo haciéndolo, pese a mi maestro– situar el mal moral en la violencia que lanzamos contra otra persona, pero Henry enseña que esta perversidad se basa en algún nivel de hartazgo íntimo de la vida.
Ortega nos acostumbró a pensar que la realidad radical es mi vida, pero que mi vida soy yo y mi circunstancia. Henry está mucho más cerca de las sutiles, bellísimas descripciones de Maine de Biran, para quien las circunstancias orteguianas e incluso el yo están a un nivel muy inferior en radicalidad que la vida misma. Biran distinguía en el comienzo la fuerza original, el esfuerzo original que termina por llamarse voluntad mía, y aquello contra lo que choca. Hay una instancia intermedia entre mi esfuerzo, o sea, mi vida como carne mía, y lo continuo definitivamente resistente, y es mi cuerpo como conjunto de órganos; porque mi cuerpo obedece a mi esfuerzo y hasta forja instrumentos que casi los vuelve cuerpo mío, para ampliar el terreno que elabora mi ímpetu, pero hay que contar siempre con eso algo, no egoico, no mío, que resiste por completo y que es continuo. Henry pone el acento en que eso continuo es, como leímos antes, mundo de la vida, casi igual que lo que es la circunstancia en Ortega. Del choque y sus modos brotan, dice Biran, las categorías del entendimiento, no solo de la subjetividad transcendental, como supuso el idealismo alemán.
Pero lo característico de Henry es afirmar que, a consecuencia de cuanto llevamos analizado, hablar de mi carne como si fuera aisladamente solo mía es ya cometer un error, puesto que venir a ella no es algo que haya yo hecho. Igual que la vida es una sola, en el fondo, en todos los vivientes, y cada viviente un a modo de experimento de la vida con sus posibilidades infinitas, también la carne del ser humano es más bien una y la misma en todos. Evidentemente, aquí se trata de una analogía mucho más lejana de la identificación que cuando hablo de la vida y de mi vida y de la del prójimo. Al ser la unión que tengo conmigo mismo la obra de la vida infinita, quizá más bien del Viviente primordial, cabe la extrema audacia teológica de escribir que esa unión está mediada por el Hijo, por el Cristo. En mí y en cada cual. Y en este sentido, toda herida que se inflige a otro es una herida en la carne de Cristo.
Henry no parte del cristianismo, pero, educado en su atmósfera y en las exigencias de la existencia del partisano, y luego en la tensión espiritual extraordinaria que supone siempre asimilar toda la historia de la filosofía hasta saber qué es la verdad que puede uno por sí mismo aceptar con toda la capacidad de responsabilidad que le cabe, pensó en los últimos años de su labor que los textos del Nuevo Testamento, y en especial, el evangelio de Juan, contenían la verdad que solo ahora exponía su fenomenología radical. Vivió el mismo acontecimiento de sorpresa y teología que Maine de Biran y que Fichte en sus respectivas edades últimas. La coincidencia no está solo en esta arriesgada y bellísima comprensión de la fraternidad humana y de la condición mística del fondo de nuestras vidas, sino mucho antes incluso. Antes también de la exigencia que Cristo hizo a Nicodemo: que renaciera, o sea, que viviera como cosa al fin nueva, a la vez que la más antigua, su expresa religatio con la vida absoluta. Lo que el evangelio de Juan supone constantemente es que lo real es invisible, es puramente vida íntima. Supone que la verdad es ante todo la carne y no las palabras: los actos vistos de por dentro y no sus expresiones por de fuera.
De ahí que el arte suprema consista, como la fenomenología radical, en mostrar –pero como por dentro, no en el mundo– lo invisible. Henry apreciaba en este sentido, por encima del resto de los artistas plásticos, a Kandinsky, incluso en su teoría de la pintura. Ver lo invisible y respetar su inmenso peso metafísico, moral, artístico y religioso es lo decisivo del momento creador en la cultura actual, la única defensa contra la inundación de la barbarie, que ni siquiera ve de veras lo visible.
NOTAS
1 El espíritu es ahí una relación que se relaciona consigo misma y que ha sido puesta, establecida, por algo o alguien otro.
Ponencia en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, correspondiente a la sesión del día 12 de diciembre de 2023, recogida en las págs. 117-131 de los Anales de la RACMYP [PDF del volumen].