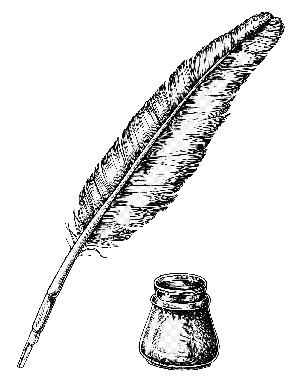Hay ocasiones en que parece que se abre una puerta de esperanza, nos lanzamos por ella y comprobamos luego que hemos caído en una ilusión o, por lo menos, que nuestra expectativa se ha quedado en confusión y aumento de la confusión ya existente. Yo temo, en este sentido, cada vez más a los intentos de hacer explícito, objetivo, intersubjetivo y oficial aquello que afecta profundamente a lo secreto del alma del hombre. Recuerdo siempre, en cuestiones de esta índole y, en general, en problemas pedagógicos graves, cómo alababa Kierkegaard a Sócrates porque el viejo filósofo había descubierto que la relación suprema entre hombres, cuando no se está hablando de cristianismo, es la relación de hermandad. Y esto lo aplicaba Kierkegaard sobre todo al caso de la relación maestro-discípulo, porque el auténtico maestro no se debe saber tanto enseñante como ocasión: oportunidad para que su interlocutor, el alumno, aprenda por sí mismo, desde sí mismo y muy dentro de sí mismo aquello que más importa. Cristo enseña; Sócrates es una puerta trasparente, que atravesará quizá quien con él conversa, pero sólo por su propio pie, aunque, desde luego, atraído por su maestro.
En principio, el término competencia espiritual tiene bastante, mucho incluso, de oxímoron. Primero, porque el espíritu, más o menos dormido, despierto o soñador, debe suponerse ya en todas las personas; segundo, porque el espíritu es justamente lo no cuantificable por excelencia, lo que por excelencia no se puede conocer desde fuera en nadie.
Definir qué es lo espiritual resulta enormemente arduo. Una orientación, sin embargo, la obtenemos cuando pensamos en aquellos sentimientos que, en vez de encontrarse por debajo de la razón –como el placer y el dolor meramente sensibles, por ejemplo–, la alimentan, le dan que pensar no ya porque le ofrezcan temas que ella por sí sola no descubre, sino, más bien, porque llevan a toda la persona a una situación (a un temple del ánimo) afectiva, estimativa y volitiva que es la única que está en consonancia con la altura de ciertos asuntos. Estos asuntos que podemos llamar espirituales en el sentido más pleno son los misterios, a diferencia de los problemas y de las aporías, pero muy cerca de estas últimas.
Un misterio es aquello que exigirá de por vida nuestra atención, que atrae y fascina a la vez que da cierto miedo peculiar; algo, además, que jamás desaparecerá porque nuestro esfuerzo por recorrerlo y resolverlo logre alguna vez su eliminación. Los misterios son los estimulantes de la razón, mientras que los problemas son los estimulantes del mero entendimiento (y las aporías estimulan la razón pero suelen tener solución mediante el entendimiento, ya que en ellas se trata de problemas que, durante un espacio de tiempo, no ofrecen salida ninguna). Es fundamental que entendamos en pedagogía la razón como relacionada con los misterios de la vida, no tanto con cuestiones de cualquier índole. Seremos en esto discípulos de Kant, así que no temeremos andar en muy mala compañía. Mientras no consideremos central este concepto de razón y lo mantengamos excesivamente vinculado a lo cuantitativo y lo objetivo, estaremos corriendo peligros de máxima gravedad como educadores y como planificadores de modelos educativos. Pero ésta es materia para desarrollarla más en otro momento.
Los misterios se nos presentan desde muy pronto, en la infancia, y nos acompañan, cerca o lejos de la piel de la conciencia, para siempre; pero se acumulan y corrigen a medida que nuestra experiencia de la vida avanza. En realidad, se podría y se debería decir que avanzar en la experiencia de la vida es precisamente almacenar y sobrellevar nuevos misterios, más misterios. Ser competente en misterios, si pudiéramos permitirnos hablar por una vez con tanta impropiedad, es ser un anciano sabio.
Estoy, pues, no ya sugiriendo sino afirmando decididamente que en la formación de una persona, desde muy pronto, hay que respetar una distinción que ya ella hace en su vida cotidiana, fuera de la escuela, y que justamente la escuela no debe contribuir a que se borre o se difumine. El precio de esto último es volver irrelevante a la escuela o incluso convertirla en un instrumento de barbarie. Que nunca suceda en las aulas aquello chestertoniano de que alguien a quien yo no conozco se empeña en enseñarme algo que yo no quiero conocer (o sea, algo que importa poquísimo en la vida, dado que ésta me ha confrontado ya con misterios y es, por tanto, muchísimo más apasionante y maestra que aquélla). Para que las instituciones pedagógicas sean relevantes, lo primero que tienen que conseguir es estar insertadas en la vida real de todos los que las habitan, ya sean docentes, ya sean discentes.
Nadie puede crear en nadie una “competencia espiritual”, porque de eso se encarga la vida y, más aún, se encarga Dios; pero sí es factible que, desde la posición de humildad adecuada –el maestro ayuda, el maestro puerta trasparente, el maestro hermano en misterios y algo más avanzado en ellos que su discípulo–, se fomente el sentido de que, en efecto, como ya el niño sabe vagamente –o clarísima y dolorosamente–, en la vida hay misterios y no se puede aprender nada que valga la pena si se les da la espalda de entrada y para siempre, si se los deja colgados de la percha de los abrigos al entrar en clase.
No quiero, adrede, porque no es el papel mío y porque ahí sí que no soy competente, entrar en los detalles descriptivos de cómo estructurar o no esta famosa y debatida competencia; pero hay elementos del asunto sobre los que estoy cierto, a base de mi propia experiencia no ya como profesor (muchos cientos de alumnos en mis clases, de todas las edades), sino como alumno y padre.
Lo misterioso de la vida se da a conocer como irreversible, permanente, como aquello que se presenta de pronto y de improviso y nos cambia el mundo, nos cambia a nosotros mismos, y quizá nos impulsa a distraernos de ello y procurar en vano olvidarlo. La distracción se logra, por cierto, gracias al juego, pero también gracias a enfrascarse mucho en la resolución de meros problemas y el aprendizaje de variadas técnicas de toda índole. Lo misterioso es como un secreto a voces, pero precisamente la persona que aún no tiene apenas experiencia de la vida tenderá a sentir que la llegada de lo misterioso la aísla, la deja sola, porque justamente de misterios es de lo que menos se habla ni en familia, ni entre amigos, ni en la calle, ni en el aula.
Lo primero que conviene hacer es, pues, deshacer con infinita delicadeza la impresión abrumadora, seguramente temerosa y paralizante, de que lo misterioso sólo nos concierne a nosotros, nunca nadie lo vivió también. Recuerdo una aparente banalidad que figuraba en el guión de una película, Shadowlands, sobre la renuencia de un escritor “espiritual”, C.S. Lewis, a reconocer el misterio, hasta que éste lo golpeaba brutalmente. Allí, un estudiante al que precisamente aburrían las clases sin misterio del profesor de… literatura medieval (¡toda ella misterio!), decía de pronto que su padre, un maestro de escuela, repetía que los hombres leemos para saber que no estamos solos. Y no es banalidad, sólo que es más adecuado aplicarla a los adolescentes y los niños, casi más que a los adultos. Es esencial que el arte nos haga sentir desde muy pronto que no estamos solos con el misterio y los misterios (la muerte, la traición, el primer amor, la alegría absurda de la amistad, el aburrimiento, la curiosidad intelectual, la liturgia).
El arte que nos viene y el arte, por pobre que sea, que sale de nosotros; porque si es importantísimo educar en el roce del misterio en medio de los versos, la música, los cuadros o los paisajes, no menos importante es incitar a escribir. Más a escribir que a pintar; más a tocar música que a pintar. Por la sencilla razón de que cualquier monigote rápido y sin interés ya basta para cubrir el expediente de un ejercicio práctico, pero hacer una frase bien construida es un esfuerzo estupendo de estructuración de la propia cabeza y del mundo en torno, y sacar unas cuantas notas melodiosas (aunque sea de una flauta de plástico) es un logro sorprendente de colaboración de la boca, los dedos, el cuerpo entero y un oscuro despertar del sentimiento de lo bello. Sin despreciar el dibujo (más que el color) y sin despreciar el color mismo en la pintura.
Publicado en 2014