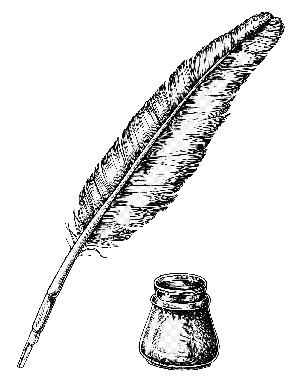§ 1 Tensión entre socialismo y romanticismo
El concepto de persona no recibe trato alguno de favor en el pensamiento judío actual, con la excepción notoria de Martin Buber, y, sin embargo, cabe perfectamente decir que a pocas corrientes filosóficas contemporáneas debe tanto lo que, con cierta benéfica vaguedad, llamamos personalismo como a la serie, nada uniforme, de filósofos que, partiendo todos de algún modo de la obra tardía de Hermann Cohen y habiendo recibido, en maneras diversas, el impacto de la profunda originalidad de Franz Rosenzweig, desarrollan libremente gérmenes muy distintos de ideas e intuiciones, procedentes de orígenes incluso religiosamente diversos, pero que se refieren positiva y explícitamente a la inspiración talmúdica. La situación es análoga a la que concierne a Simone Weil: a la vez la crítica más dura del personalismo sensu stricto y una de las fuentes más profundas de la filosofía que suele llamarse aún personalista.
Hermann Cohen mismo, tan arraigado en Kant incluso en los años finales de su larga biografía, dedicados a recuperar temáticamente la religión de la razón a partir de las fuentes del judaísmo, tiene relativamente pocas reservas a la hora de emplear el concepto de persona como sujeto moral.
Para cualquiera que siga interesado en el idealismo crítico como pensamiento orientador fundamental, los trabajos de la vejez de Cohen han de adquirir extraordinario relieve, porque, cifrados en una expresión máximamente resumida, tienen por tema central la elaboración de una filosofía de la intersubjetividad transcendental cuyo núcleo está en el espléndido descubrimiento de que cada uno de los pronombres personales remite a un significado que, habiendo sido descuidado por completo en la Crítica de la Razón Pura, es, sin embargo, básico para la construcción completa de un sistema de la filosofía crítica.
En otras palabras, la más valiosa de las ideas de Cohen puede describirse como consistiendo en la elaboración de una reflexión transcendental que dilucida el lugar, dentro de la arquitectónica de la razón pura, que corresponde a cada uno de los referentes de los pronombres personales, tanto en singular como en plural (aunque sería exagerado decir que también el análisis llega a distinguir los significados masculinos y femeninos).
Mientras que en las críticas originales de Kant se presta atención filosófica propia sólo a la noción de yo, bien sea para desconstruir la psicología racional mostrando sus paralogismos, bien sea para ahondar en la necesidad de la apercepción transcendental como punto polar de unidad sin el cual carece de posibilidad la sistemática misma de la razón, tú y él, nosotros, vosotros y ellos, con la excepción, en todo caso, del pronombre plural de la primera persona, no son tomados en cuenta ni como intuiciones, ni como conceptos, ni como ideas merecedores de especial estudio. Se deja entender, a lo sumo, a través del silencio, que tú, por ejemplo, es un concepto empírico, edificado sobre un suelo intuitivo que tampoco reclama mayor atención. En realidad, nuestra protesta podría elevarse hasta echar de menos un tratamiento pormenorizado de los respectivos lugares transcendentales que corresponden a la mismidad y la alteridad, por no mencionar que tampoco se desarrollen análisis acerca de la diferencia entre mismidad en general e ipseidad. Es, en el fondo, el propio aliquid transcendentale de la tradición ontológica de la Escuela que resulta muy mal parado en las Críticas, aunque en seguida le esté reservado un papel de primerísimo orden en los desarrollos idealistas de la filosofía crítica (si bien quizá siempre más como mè on que como héteron en cuanto tal).
Cohen ha acentuado con fina perspicacia que, pese a este antecedente venerable de su propia posición filosófica (aunque sin duda gracias a las luces indirectas que Fichte, Hegel o Humboldt prestan en la perspectiva de cien años de historia especulativa), todos los pronombres personales plantean de principio otros tantos problemas de capital interés para la reflexión transcendental, que, de no ser acometidos y respondidos, dejarán un hueco imposible en el sistema de la razón, amenazado, por ello mismo, de ruina.
En verdad, el desprestigio o la poca repercusión cultural que, relativamente, ha tenido el kantismo a lo largo del XIX, se ha debido –puede seguramente leerse entre líneas de Cohen y en las líneas mismas de Natorp– a la nula capacidad de conectarlo de modo preciso con la pedagogía social de las nuevas tradiciones de radicalismo crítico, en especial, el socialismo. La magnífica propuesta germinalmente personalista de Kant ha quedado en gran medida sin desarrollar, abandonada en las manos mucho menos sutiles de la izquierda hegeliana, por culpa de la dificultad de trasladar su rigorismo ético a moldes religiosos capaces de recibir amplia audiencia. El kantismo no ha logrado, por las mismas dificultades de su interno inacabamiento, influir en la medida en que debería haberlo hecho ni sobre la teología evangélica, ni sobre la ideología revolucionaria. Y un síntoma masivo de cuánto se ha perdido, lamentablemente, por el camino es que el panorama cultural europeo más avanzado dé muestras inequívocas y hasta feroces de incapacidad para asimilar de veras, democráticamente, el fenómeno de la persistencia del judaísmo rabínico dentro de su cuerpo social.
Desde la propuesta kantiana de autoeutanasia del judaísmo, pasando por las desaforadas proposiciones de Marx acerca de la esencia judía, y a la vista de que no ha existido un duro romanticismo projudío hasta el mismo arranque del siglo XX (por cierto en paralelo con la obra tardía de Cohen, que reacciona críticamente, sobre todo, contra este romanticismo de nuevo cuño que es el sionismo de Herzl), el resultado ha sido la imposibilidad de la normalización democrática de la vida judía tradicional y su radical mala comprensión por parte de todas los demás fuerzas sociales de peso. El asunto Dreyfus es sólo la parte visible del enorme bloque de hielo.
Buber, por ejemplo, apoyó, publicísticamente ya antes de la aparición de los libros de Cohen que aquí nos interesan, el romanticismo judío con su recuperación peculiar de la herencia espiritual del jasidismo. Lo que hay de muy particular en esta relectura salta a la vista cuando se la compara con la que otros autores, éstos, además, personal y familiarmente insertos en la tradición viva (y asesinada) del judaísmo oriental, han podido hacer de los mismos relatos después de la Shoá. Buber tiende a subrayar los aspectos del folklore cabalístico aún mucho más que como Wiesel tiende a que su personal subrayado haga ver que es patente que Kafka o Benjamin proceden, con o sin conciencia de ello, de esas mismas tradiciones que para Buber parecen carecer de toda seria carga crítica.
Pues bien, de una manera que ha sido luego determinante para el porvenir de la filosofía judía en el siglo XX, Cohen sostiene que religión es aquella forma de la cultura que soporta de hecho la condición de posibilidad de la moral porque a ella compete la constitución transcendental de la intersubjetividad.
§ 2 La reentrada de la compasión en la filosofía primera
Para la moral no hay más que el sujeto colectivo todos nosotros, que empieza por ser todos ellos, enfrentado al yo. De esta lucha ha de salir siempre la aniquilación de lo meramente empírico en el yo singular, porque el imperativo categórico ordena exactamente actuar en cada circunstancia no como mejor plazca al egoísmo sino como la humanidad racional, la persona racional, o sea, la totalidad genérica de los actores racionales posibles (todos ellos) ha de actuar sobre la base del común fundamento de determinación, que en todos los casos es la forma universal, ad omnes, del mandamiento. Y cuando un individuo se ve personalmente concernido por el mandamiento, cae, por decirlo de algún modo, en la sumisión a la totalidad racional, que pasa a ser el todos nosotros que explícitamente lo integra ya a él también, el antiguo disidente o rebelde que permanecía fuera de la comunidad ideal del reino de los fines.
El problema religioso es, pues, el descubrimiento del significado transcendental del prójimo, o sea, de aquel tú sin el cual el mandamiento moral se vacía de todo sentido, puesto que cada acción toma siempre la figura de un deber que, aunque a veces se refiera a mí mismo, comúnmente lo es para con el tú próximo. Y Cohen añade un dato de decisiva importancia: en realidad, el tú singular se destaca de la colectividad primordial de un vosotros al que se dirige en primer término la moral. La religión, como dictaminará Levinas cincuenta años después, es la relación social, ya en el texto de Cohen; pero esta relación no comienza sin la manifestación transcendental de vosotros, todos aquellos respecto de los cuales estoy bajo el yugo de múltiples deberes incondicionales. Vosotros los santos, que me obligáis con la mera certeza de vuestra presencia cerca.
¿Qué modo de manifestación es el único posible para este vosotros de alcance transcendental? ¿Qué modo de manifestación corresponderá luego al tú individual de la situación de proximidad? A partir de este punto, Cohen ha de empezar a romper la sistemática de las críticas de Kant e incluso la de sus propias construcciones personales anteriores a este descubrimiento.
Una intuición empírica no puede ser la respuesta adecuada, ya que los fenómenos no pueden poseer la carga racional que por principio toca al vosotros de la obligación moral. Pero tampoco cabe pensar en un hacer hueco apropiado en mitad de la tabla de las categorías a este aparentemente nuevo concepto del entendimiento. Más bien se trata de una idea de la razón; pero la construcción del sistema fichteano del derecho natural tampoco satisface a Cohen en este sentido, puesto la tarea no consiste en postular el yo absoluto y la contraposición del no yo como principios del pensamiento de la libertad. De hecho, el yo de la religión no es simplemente aquel para quien existís vosotros los santos, sino que es, al mismo tiempo e inseparablemente, el individuo perfectamente delimitado por sus deberes, que lo fijan a la situación existencial determinada, en relación con el prójimo en ella, de tal manera que nadie podría sustituirlo. Es, pues, el individuo cuyo aislamiento en cierto modo absoluto no puede tener más correlato auténtico que el Tú absoluto, es decir, el Tú divino, respecto del cual es mediación y símbolo el tú finito.
Ya, desde luego, esta manera de afrontar filosóficamente las situaciones de relevancia moral reclama a gritos innovaciones de larguísimo alcance en el idealismo crítico kantiano, que lo han de hacer derivar hacia una filosofía de la existencia semejante en muchos aspectos a la que diseñó de hecho Jaspers pocos años después (aparentemente, sin conocimiento del libro póstumo de Cohen). Pero lo esencial está en que Cohen, como acabo de decir, no cree legítimo saltar sencillamente a la proclamación de que el vosotros de la religión y su tú correspondiente ensanchen el repertorio de las ideas racionales, entre otras cosas porque no se ve qué ilusión transcendental podría afectarlos. Recurrió, en definitiva, a un situación existencial, aunque sin denominarla así. Pensó no estar haciendo quizá mucho más que algo paralelo a lo que el propio Kant ya había emprendido al reconocer el valor transcendental del sentimiento de respeto o veneración por la voz del mandamiento, que al mismo tiempo se deja interpretar como veneración por la persona misma, por las personas mismas, en tanto que fines en sí dotados de dignidad intocable y jamás reducidos a la condición de cosas con precio.
De hecho, ante todo en los textos de las lecciones sobre teoría filosófica de la religión, destinadas a teólogos, Kant había concedido a ésta verdaderos derechos transcendentales, al admitir, en modo más explícito y pascaliano que como ocurre en la Crítica de la Razón Práctica o en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, que no hay resorte humano para la moral que no esté mediado por la religión, o sea, por el sentimiento de veneración a la santidad de la ley y de la persona racional que es su portadora (en el sentido de llevar escrito sobre su frente un primordial No asesinarás, No me dañarás).
Cohen se resuelve, pues, también él, por un sentimiento. No puede, en realidad, escoger para empezar el mismo que Kant, porque él busca aquel sentimiento que directamente se refiere al vosotros, los santos, dignos en absoluto de mi cuidado y mi veneración. El cuidado moral de los prójimos finitos que se destacan, en la situación concreta, de la situación general en la que se revelan, ha de inspirarse en el sentimiento de la compasión, entre otros motivos, porque yo mismo terminaré por ser abarcado en la comunidad del todos nosotros, los dignos de mi cuidado –quien no se cuida moralmente a sí mismo, es falso que se haya olvidado de sí en los otros: sencillamente, no ama con amor práctico a nadie al no amarse con esta clase de amor de auténtica benevolencia ni siquiera a sí mismo–.
Pero la compasión que es el sentimiento religioso primordial sólo se puede sentir por los inocentes que sufren, e incluso por los inocentes que sufren de alguna manera debido a su inocencia misma. Sólo, se puede así decir, sufren en el sentido profundo del término los inocentes, y sólo este sufrimiento, que es un sufrimiento social, que es el dolor de los pobres, los huérfanos y las viudas, o sea, de los desamparados, de los anawim o ebionim de la Biblia, de aquellos para quienes ya no queda más recurso que el auxilio de Dios mismo; sólo este sufrimiento es digno de la compasión religiosa en la que se enciende la evidencia de cómo concierne ahora mismo al yo el imperativo moral y santo.
La aparente paradoja es múltiple, y a Cohen le gusta recogerla de los textos de Ezequiel morosamente. Por una parte, los pobres de Dios sólo pueden ya esperar de Dios mismo su socorro, pero el grito de la profecía coloca a los hombres sus prójimos, a quienes no son tan pobres y no son santos, en el lugar mismo del servicio religioso, de la redención divina. Por otra parte, los pobres dolientes son aquellos que precisamente no merecen sufrir en absoluto, cuando, a la vez, conllevan el dolor del mundo, de cierta manera, tan sólo ellos, los únicos capaces de sufrir sin justificación de ninguna clase. Su misma inocencia los carga, como siervos u obreros de Dios, obadim adonái, con todas las consecuencias del mal moral, respecto del cual han de ser interpretados por el yo como meros sujetos pasivos. Levinas dará a esta situación una lectura inolvidable: aquel que justifica el dolor del prójimo comete el pecado extremo.
No, pues, respecto de cualquiera, en principio, se siente la compasión religiosa, fuente de acceso a la humanidad de cuanto es santo, y fuente de la correlación individuo-Dios a la que se llama luego en plenitud religión. Esta compasión no es real ni es pura más que suscitada por la injusticia social que clama al cielo (y desde el cielo rebota en mandamiento de solidaridad hasta el final, hasta la entrega de sí mismo integral).
Aquel hombre que carece de sensibilidad para la injusticia social, carece de toda relación con el bien santo, está fuera del ámbito de la religión y, diga lo que quiera de sus delicados sentimientos y sus terribles íntimas tragedias, aún no ha entrado en el dominio o estadio ético de la existencia. Es tan sólo un esteta, un jugador, un niño o un cínico y, por cierto, un necio, como el del salmo, que confunde a Dios con algo infinitamente diferente de Él y, por supuesto, cuando está algo lúcido, que es pocas veces, niega que este Dios de pacotilla exista. (¡Peor, muchísimo peor, es cuando semejante sujeto dice que cree en Dios!)
En un primer momento, yo mismo quedo excluido, estoy excluido, ya sólo por ser y decirme yo, del círculo de los santos dolientes necesitados de cuidado infinitamente generoso. Yo sé de mí mismo en todos los casos que no soy ningún santo. Cohen, que acaba de pasar por encima, tranquilamente, de las diatribas de Nietzsche sobre el sentimiento de compasión, no tiene tampoco ningún empacho en hablar de culpa moral en el origen mismo del concepto de yo, y hasta piensa que el cristianismo paulino, en la medida en que apuntaba al luteranismo, ha rendido al mundo el servicio de universalizar racionalmente estos elementos de la profecía de Israel (el cristianismo que no es paganismo, a los ojos de Cohen se muestra como un instrumento en manos de su corazón judío).
Yo, pues, que sé perfectamente en cuántos varios sentidos soy moralmente culpable, nunca puedo ver mi sufrimiento absolutamente carente de justificación. Levinas preferirá en seguida tomar por guía de su propia situación a Dostoievski y aquella afirmación convenientemente hiperbólica, conforme a la cual es de justicia que el yo eche sobre sí de alguna manera la responsabilidad de todos los males del mundo, dado que una sola culpa profunda repercute infinita y misteriosamente en la historia. El yo es contrario a la noción del inocente y, por ello mismo, en principio, al concepto de doliente y al de justo. El yo necesita redención no de su dolor sino de su culpa. La única vía accesible es dejar a un lado ésta y sus posibles secuelas de pesimismo y neurosis (el pesimismo es directamente el mal moral, grita Cohen con voz de profeta, prácticamente en el mismo sentido en que había clamado Unamuno contra la pereza unos pocos años antes).
Seamos como seamos, la compasión por los santos inocentes sometidos a un sufrimiento en cuyo origen estamos nosotros mismos siempre de alguna manera (yo mismo siempre), ha de dinamizarnos por entero. Aunque hayamos sido hasta aquí hipócritas y criminales en un grado terrible, el deber de caridad social urge absoluta, incondicionadamente.
El primer paso no es ir a pedir perdón, porque ya no tenemos en realidad a quién pedirlo: el perjudicado quedó cargado con su daño irreversiblemente. El trabajo social y moral es la única redención pensable, y se ha de entrar en él olvidando el pasado, entregándolo en otras manos –que en última instancia son las de Dios–.
Naturalmente, el efecto, para quien sea un poco lúcido, del trabajo político y moral, en seguida se revela decepcionante. Jamás se da la talla cuando la reclamación del deber es atendida. No sólo sucede que el trabajo se descubre indefinidamente largo (postulado de la inmortalidad, o, como decía Unamuno, necesidad de pensar el mismísimo cielo como un purgatorio en el que siga sintiendo la universal compasión y se siga realizando el infinito trabajo de las obras del amor); es que también se comprenden dos cosas, que ha sido sobre todo Rosenzweig, el atentísimo alumno de Cohen, quien mejor las ha subrayado (y que no están en absoluto ajenas a la tradición cristiana de, por ejemplo, Kierkegaard, a quien sí había leído Rosenzweig). La primera es que nuestra devoción político-religiosa siempre es demasiado tibia y siempre se queda muy corta respecto de la intensidad que debería tener y respecto del éxito que cabe legítimamente esperar de ella en la circunstancia concreta presente. La segunda fuente del remordimiento y el consiguiente arrepentimiento es la creciente conciencia de haber empezado demasiado tarde los trabajos que nos esperaban. ¡Tarde te amé! La triste exclamación de Agustín sirve para todos los momentos de la vida moral, o sea, política, o sea, religiosa; y además tiene que combinarse con un indudable Y sigo amándote mal y poco.
Pero se mantiene en pie, ahora más que nunca, la prohibición de pesimismo, que también ocupó tan intensamente a Kant. Aunque nos sepamos malos, eso no nos exime de un ápice siquiera de labor; no nos libera ni de una yod de la divina Ley.
Cada presente se convierte, pues, en un ahora de culpa y de redención simultánea. Como si se tratara de un diálogo místico –y es la forma en que de hecho lo describe en las maravillosas páginas centrales de La Estrella de la Redención Rosenzweig, comentando el Cantar de Cantares, que toma como modelo primordial de toda situación dialógica en la existencia–. Cada ahora es una peculiar confesión de amor y de arrepentimiento, o de amor que renace intacto del arrepentimiento. Y por eso mismo, cada ahora está bajo la llamada previa, constante, bajo la esencial revelación de todos los momentos, en la que resuena la voz de lo absoluto, de lo santo, llamando al individuo por su nombre propio, como a Samuel en la noche. No parece que sea Dios, sino que tomamos su voz por la de cualquier prójimo que requiere de nosotros un servicio, y así debemos oírla mientras no aprendemos algo más profundo del contacto diario con el trabajo moral. Luego entendemos que se trata de un imperativo continuo, de un potentísimo ¡Ámame!, que resuena acompañado por nuestro nombre propio, que nos fuerza a responder porque no hay rincón alguno en donde nos podamos ocultar hasta no oír el grito del ahora.
Y este grito imperativo nos libera de la culpa porque nos capacita para seguir sin mirar atrás en nuestro trabajo religioso. Al cogito apacible de la duda teórica sustituye aquí Rosenzweig un encuentro erótico inagotable entre el alma amada y su amante divino, que no puede, por cierto, prolongarse más allá de la noche, porque todo su efecto es entregar, en el día abierto, en el horizonte luminoso del mundo, una tarea infinita al alma amada. En realidad, esta alma amada, sale de su tienda en el desierto hacia las cosas como el amante del mundo entero: como el sujeto personal de toda la responsabilidad por el cuidado de todos los entes. Y si pretende prolongar la noche en las horas diurnas, entonces malogra por completo el sentido de todas las cosas y decae en un sueño religioso que es realmente una ilusión mortal y una violencia, por omisión, contra la creación entera.
He aquí, entonces, por qué la compasión ha de extenderse, sin sensiblería que quite su nervio a la responsabilidad moral y el trabajo santo, hasta incluir al propio sujeto de la compasión respecto de los pobres de Dios. Existe el deber del amor práctico a sí mismo, persona limitada, que lucha y no puede por menos que fracasar parcialmente, pero que se recupera en seguida de cualquier desfallecimiento y continúa adelante. Este héroe desvalido es natural y es conveniente que se integre en el conjunto de los hombres por cuya redención ora a su Dios él mismo en medio de la pelea. Y de este fenómeno surge en verdad el individuo que vive su existencia en correlación con el Dios de Ezequiel y de Oseas.
La gracia divina no consiste en ningún suplemento mágico de efectividad para nuestra acción, de la misma manera que lo sacramental o lo sacrificial no permite alianza alguna con la representación panteísta de que se encarna el Santo en la realidad mundanal o humana para sumar sus fuerzas a las de su adorador. Lejos de cualquiera de estas imágenes o ideas propias del politeísmo antiguo y que, en la opinión de Cohen, contaminan el cristianismo menos en su versión evangélica liberal, gracia es la asombrosa capacidad de eficacia de la lucha del hombre contra las consecuencias de la culpa. Asombrosa, literalmente, puesto que ningún síntoma empírico ilusorio de éxito ni de fracaso consigue perturbar al obediente al mandamiento.
Cohen limpia así de restos de estoicismo la ética de Kant, aunque también en este sentido las verdaderas secuelas de sus tesis lleven tan lejos como para acabar de facto con el idealismo crítico y orientar a los lectores más originales en direcciones filosóficas enteramente distintas e incluso divergentes entre ellas. Cohen, efectivamente, está proféticamente penetrado de indignación, de santa cólera, contra la propuesta moral de aquellos que, únicamente preocupados por el sí mismo acogido a la divinidad del Todo de la Naturaleza, se ven impelidos por sus dogmas teóricos a considerar que el mal de los otros hombres es de suyo algo adiáphoron, un indiferente, que a lo sumo mueve la praxis del sabio si es que su cercanía molesta al ejercicio de la vida eupática de éste. Por el contrario, sólo el dolor y, en definitiva, la miseria de los demás encienden de verdad la conciencia racional en sentido práctico. No es, por tanto, de ninguna manera, la autarquía, el bastarse a sí mismo, la señal de la sabiduría, sino su estricto contrario: el desvelo permanente, acucioso, obsesivo incluso, por el bien, en todos los órdenes, de los otros hombres, jerarquizados sencillamente según el orden de su proximidad a mi existencia.
Y, en el mismo sentido, al sufrimiento inocente es inevitable –incluso cuando se da en mí mismo parcialmente– achacarle una misteriosa, pero no mística, significación redentora, como dolor vicario que carga con el dolor que correspondería a otros, los cuales, sorprendentemente, son indignos de soportarlo. Nadie más duro contra las aspiraciones de la mística y el neoplatonismo que Cohen, pero esta visión del sufrimiento que redime se recoge en su texto como consecuencia inevitable de los fenómenos elementales de la moral. Así, aunque de ninguna manera se debe perseguir el dolor como meta, su llegada tampoco debe ser repudiada como si se tratara de la marca de la condena. Job, desde luego, tiene razón frente a su mujer y sus amigos.
Naturalmente, no quiere decirse que entonces haya que aminorar la guerra contra la miseria, puesto que sufrir se interpreta, en última instancia, como una altísima dignidad. Otra vez se hace valer aquí el mismo principio que antes: no hay derecho ético alguno a atribuir justificaciones consoladoras y enervantes al sufrimiento ajeno, sea como sea la cualidad de la vivencia personal, nuestra, del dolor. Únicamente el amor práctico redime, porque sólo él, entre todas las realidades, tiene relación real con lo santo y el Santo. Sucede, sencillamente, que este amor práctico, como todas las formas de la inocencia, posee también, dadas las condiciones de intolerable pereza moral en las que todavía vive sumida la mayor parte de la humanidad, un vínculo irremediable con el sufrimiento.
Dios, pues, es literalmente el Fuerte de los débiles, la Roca de los perdidos y, sobre todo, el Vengador o Redentor (la palabra es la misma en el Primer Testamento) de los pobres.
§ 3 El pacto entre socialismo y romanticismo
Ha sido, justamente, esta visión de la persona en su realización moral y religiosa, no como una sustancia en vías de autorrelización, sino como un progresivo desvivirse en el trabajo por los inocentes que habitan, de una u otra forma, en la casa de los muertos, en las tierras de la penumbra, lo que más hondamente ha servido para caracterizar la noción peculiar de lo que nos hemos atrevido a llamar globalmente la forma judía contemporánea del personalismo.
Por ejemplo, Buber y Levinas, en su cercanía nada exenta de diferencias que el segundo ha remarcado más de una vez, dependen muy directa, si no muy explícitamente, de la doctrina de Cohen, en general a través de la lectura profundamente subversiva o creativa de Rosenzweig. De hecho, Buber puede entenderse como una divulgación simplificadora de las abruptas perspectivas de Rosenzweig. Debe recordarse, a este respecto, cómo la visión del mundo desde la correlación yo-ello, predominante en toda la historia del pensamiento postmítico pero, sobre todo, triunfadora en la modernidad, es siempre, para Buber, una modificación, una tergiversación o culpable olvido, del par original yo-tú. El sujeto que no es capaz de ver en torno de sí nada que iguale su propia condición, de modo que convierte el conjunto entero de lo real en puro término de su representación, o sea, de su imaginación, de modo que queda ya todo ahí instalado, expuesto, preparado desde el principio para servir a los fines del yo y someterse a todas sus técnicas, es de nacimiento completamente distinto. Buber lanza, aún más claramente que Cohen, un puente hacia Rousseau, que, dadas las circunstancias históricas que le tocaron, terminó por convertirlo en uno de los más destacados partidarios del socialismo utópico de raíces saintsimonianas y fuertemente antimarxistas, en tiempos de victoria en medio mundo del presunto socialismo científico. Su fuente en Cohen, Rosenzweig y Rousseau, además de en la mística de la Cábala y la cordialidad de la devekut jasídica, permitieron a Buber, en los principios de la guerra fría, plantear la posibilidad de que existieran pronto sólo dos Mecas bien distintas del socialismo en el mundo: o Moscú o Jerusalem, o el koljós o el kibbutz.
Porque la conciencia del hombre nace llamada por la voz del tú que, con sus palabras, termina logrando respuesta de palabras. No es el mundo de los objetos el que consigue, a fuerza de representaciones impersonales, de asaltos de sensaciones atómicas, poner al fin en marcha la pesada estatua de Condillac, que devuelve sus andanadas técnicas al mundo que la ha construido y la ha dotado de conciencia. Se nace del río de las palabras históricas y en medio de la tradición de una lengua literalmente materna, y por ello se reacciona primitivamente a la realidad como siempre dotada de personalidad y, desde luego, de boca y réplicas adecuadas. Se piensa en agradecimiento y por apelación; se interviene en la evolución del pueblo por haber sido suscitado en medio de él como un nuevo individuo marcado a fuego por el nombre personal que se oye pronunciar todo el día en torno a uno. El hombre es, antes que ojos, oídos y lengua, y cuanto es esencial se recibe y se causa en el medio de la palabra, el cual jamás es sino relacional, compartido, situado en cierto entre del que depende toda su significación.
Es cierto que Buber malentendió el carácter originario de acontecimiento que corresponde al nacer del hombre cuando, en la fase avanzada de su teoría, propuso comprender el tú como una estructura apriórica del yo. Pero las cosas son diferentes en los comienzos de su carrera literaria. En ellos, el problema mayor es el de cómo particularizar, pluralizar y, en último término, hacer finito al tú, puesto que el sujeto de la llamada que suscita nuestra existencia al pronunciar nuestro nombre ha de ser captado como Tú Infinito. La dificultad es, más bien, la de cómo escapar del capullo de la mística y volar en un ámbito de auténticas relaciones interpersonales, donde no se está prendido y superacogido en el seno del divino Tú.
La respuesta de Buber no creo que alcanzara nunca un estatuto especulativo suficiente. Ocurre que se aprende a diferenciar una muchedumbre de voces personales de distinto timbre, todas las cuales me llaman, pero nunca de manera continua. La continuidad la establece más bien mi conciencia, una vez despertada por este coro normalmente armonioso. Sin embargo, el problema vuelve a ser que cualquier tú, por momentáneo que después se revele, cuando entra en acción acapara todo el horizonte, se infinitiza, por así decir. La existencia aparece bajo la figura de una serie abrupta e ininteligiblemente discontinua de encuentros excesivos, de éxtasis de amor que no sólo nos transforman, como es propio de todos los acontecimientos propiamente tales, sino que nos hechizan por entero, aunque sea para en seguida defraudarnos cruelmente.
De aquí que Buber sea más bien una interesantísima, hermosa, estación de paso hacia Levinas y Rosenzweig, y una arenga poderosa, que un reparo consistente para las exigencias de las dificultades en la teoría.
§ 4 El séptimo pronombre personal
Levinas supo ver desde los comienzos de su producción filosófica que, en verdad, todo tú siempre es finito. Su problema es el inverso que el sufrido por la doctrina de Buber. Si para éste cualquier realidad que reclama al sujeto corre el riesgo extraordinario de ser vivida como un Dios, como Dios mismo, porque ésa es la plenitud del Tú, para Levinas Dios no puede jamás ser tú y, sin embargo, la subjetividad del hombre sigue teniendo que ser interpretada como, precisa y literalmente, sujeta a los demás, a vosotros, a tú el prójimo, de un modo principialmente absoluto, que, sin embargo, no se debe entender en términos de ontología sino, como Cohen –tan adversario de la metafísica, en la que veía una continua tentación pagana–, en términos de religión, o sea, de política de la paz y la santidad, de política del divino y profético shalom.
La vela obsesionante del sujeto que ni siquiera piensa en sí, sino que piensa, al pie de la letra, ya en otro, en el otro, no tiene escape escéptico posible. Realiza las funciones del cogito sin emprender el camino de la representación. Es experiencia pero no evidencia; es revelación pero no aumento de poder y disponibilidad para el empleo de ninguna técnica; es noticia sin distancia que cree un ambiente para que muchos la escuchen.
Levinas ha debatido consigo mismo largamente de qué modo fijar en conceptos esta responsabilidad previa a la libertad, esta recepción del mandamiento y toda la Torá que no concede momento de reflexión para el posible rechazo. Se ha decidido fundamentalmente a describirla –como recogiendo sus ecos a través del comentario infinito, siempre por concluir, con el que responden los hombres– en la forma de un descubrírsenos el tú próximo como santo pero no como el Santo mismo, sin que por eso debamos echar mano de ninguna variante novedosa del neoplatonismo.
El servicio de este tú llega a los extremos hiperbólicos de la locura, pero no borra una brecha mínima, en principio no consciente, por la que se ha de colar un día un segundo tú, que empieza por ser él y que inmediatamente convierte al tú primero en un él (no el mismo que se acaba de adelantar a reemplazarlo como tú próximo). Y otra vez se repite la dificultad de que la voz imperativa de este segundo tú y, por lo mismo, de cualquier él que sea posible como futuro o como pasado tú, posee fuerza incoercible, absoluta, santa, pero ningún él es el Santo.
Toda relación social es religión en su núcleo primero, pero ninguna relación social real es ya el divino shalom, la eternidad de la paz, el objeto de la esperanza o, como se dice en Totalidad e Infinito, del deseo metafísico, más allá, otro, que toda necesidad.
Y desde luego que lo absolutamente santo o el absolutamente santo (su mismo carácter personal, intersubjetivo, correlativo del individuo que trabaja en el mundo, está aquí en serias dificultades) no es yo. Dicho con una fórmula que subraya convenientemente la novedad de esta situación, Dios ocupa en este pensamiento el lugar, permítaseme señalarlo así, del séptimo pronombre personal, inefable: descanso o shabat del lenguaje, distancia transcendente por excelencia y, al mismo tiempo, impulso de todas las tramas e intrigas de lo real.
Levinas no se ha atrevido a esta fórmula, que habría manifestado con mucha claridad lo nuevo de su presuntamente clásico talmudismo, y ha preferido hablar de una illeitas según la cual Dios es algo así como el él de todo él. De su imposible presencia, de su alteridad respecto de toda sincronía, no se puede decir que queden sino huellas enigmáticas, porque el Bien es esencialmente ajeno a toda fenomenicidad; pero él, que inspira en todo momento la rebelión escéptica y la epojé que es, en definitiva, la existencia de un hombre cualquiera, al mismo tiempo (no se puede evitar este mínimo de sincronía, pace Levinas) no es susceptible de desconexión escéptica ni de ser acallado o muerto por el más decidido ateísmo del sujeto. En efecto, precisamente la huella enigmática de la paz y la santidad sí funciona como el objeto de la memoria platónica y agustiniana, en el sentido de que inquieta definitivamente, absolutamente o, si se prefiere, de otro modo que cualquier inquietud o desvelamiento. El fenómeno es la revelación, fundamentalmente auditiva, del rostro del otro finito y pobre. El enigma se diría que es el silencio sin el cual esa manifestación de una voz no puede ni empezar ni durar. No sólo es cierto que no hay huella del enigma si no hay fenómeno (y no meramente fenómenos intencionales y mundo, sino alteridad imperativa), sino que también es cierto que no hay fenómeno que no suponga el enigma, que no emerja o proceda de él, que no venga pronunciado desde él.
De aquí que el rostro mismo del otro se pueda leer como lo dicho por un decir silente en cuyo poder está la última clave del sentido. Nada dicho, ya sea humano ya sea mundano, es directamente inequívoco, es claro y distinto, porque el decir se reserva su reinterpretación y, si así es preciso, su destrucción o desconstrucción. El oír, que es lo propio de la vela obsesiva del sujeto, del yo, es algo semejante (de nuevo estamos en los mismos bordes de resucitar a Platón contra la voluntad expresa de Levinas) a una imitación del decir original, porque se escucha incoando la respuesta, de modo que, según Heidegger enseñaba, no hay escucha, no hay comprensión, que no sea una interpretación, en riesgo de no coincidir con aquella enigmática que esté siendo la propia del decir puramente tal, del decir de la illeitas divina (la cual, incapaz de auténtica sincronía con ningún oído humano, guarda su escatológica reserva, su eterna verdad no humana –como Rosenzweig había entendido–).
La brecha de la situación de vigilia respecto del tú finito por la que se introduce el tercero y se oye el eco de silencio del Enigma, es, justamente, la hipérbole de la vigilia, por cuya virtud Levinas piensa el nacimiento del yo como una situación de acusativo irremediablemente convertida en situación de dativo, aunque capaz de revertirse en un nominativo violento.
La subjetividad es, de entrada, apelada, acusada, y su respuesta inevitable es donación, aunque no se crea tener nada que dar y aunque no se tenga nada. La costumbre de inmenso arraigo, conforme a la cual forjamos nuestros conceptos tomándolos todos del mundo –y en la modernidad, procurando, incluso, configurarlos según el mundo de la ciencia exacta de la naturaleza: en el sistema de eso tan de suyo imposible que es un lenguaje artificial, una lógica artificial–, cosifica siempre, sustancializa siempre el yo como ego en nominativo y última instancia de las referencias intencionales. Pero la situación de los orígenes inmemoriales, an-árquicos, no es sino algo muy próximo a lo que Michel Henry ha descrito como nacimiento transcendental del hombre en la ipseidad de lo absoluto.
El joven Levinas forjó para esto mismo un extraño término, que parece significar lo contrario de aquello que está llamado a captar. Habló, en efecto, de la hipóstasis, o sea, de la personalización y sustantivación del yo como un violento emerger, sorprendente, casi imposible, sin acomodo, en el seno del hay, que abarca en su bordoneo impersonal, en su esenciarse sin pronombres personales, tanto el ser como la nada y es, pues, sencillamente el Todo. El hombre es, en esta descripción extraordinaria aunque lastrada con problemas filosóficos que son para otro lugar, aquello que difiere casi absurdamente del hay, justo porque es de índole personal. Su propio horror a la soledad, a la excepcionalidad, a la angustia indecible de ser lo otro dentro, de algún modo, del Hay, puede llegar al extremo de hacerle olvidar su condición y lograr su acomodo tranquilo en el interior de la totalidad. Pero el anhelo central, el tono afectivo básico de la humanidad del hombre, será en todo caso, sea o no explícito para su propio portador, la evasión, el deseo inaudito e incomprensible no de transcender hasta lo más alto o central de cuanto hay, sino de ex-cender, de saltar fuera hacia ningún fuera: de no haber nacido ahora que ya se ha nacido, o de una aventura todavía superior a ésa…
La persona, la hipóstasis, es de otro modo que como se es, de otro modo que un ente, precisamente debido a que no puede pertenecer sin íntima protesta al hay, al esenciarse del ser de todos los entes.
No es que la persona pertenezca a otro mundo y haya decaído hasta este; más bien sucede que la bíblica bondad de la creación está sellada, en su culmen, por alguien para quien sólo debe ser trono de su acción, campo de su trabajo y territorio de la libertad. Toda persona nace en la condición peregrina del amor que describió Platón, o sea, como la inquietud del mundo por la eternidad, como una sed inagotable de alteración, de alteridad, de otredad. En el fondo, sólo se puede reprochar a la determinación platónica del ser del hombre no haber sabido descubrir la radical ex-cendencia o evasión, sin resto de cobardía o irresponsabilidad o irrealismo, que lo marca, hasta el extremo de que ni siquiera esté del todo justificado hablar de ser para esta criatura –como tampoco lo estará trasladar ese título tradicional al Creador o al proceso mismo de creación–. La causalidad intraóntica no constituye ninguna explicación inteligible de las relaciones interpersonales, así como sólo la ética es, si se permite la expresión, la ontología de lo personal.
Por esto mismo, las características de la existencia o ex-cendencia de la hipóstasis no tienen descripción que no sea en términos de una situación de mitzvá o, como se dice castizamente, mandamiento. La misma noción de la posibilidad existencial, como las ideas de alternativa, salto, paso entre estadios, no son ontológicas sino éticas, aunque ya la palabra ethos sugiera un exceso de resonancias ontológicas. Incluso la temporalidad y su temporización –Heidegger es el objeto que desconstruir por excelencia– han de comprenderse desde el fenómeno de la alteridad y el enigma del Bien eterno.
De modo que el principal reproche precisamente ético que se ha de hacer a Levinas es el nulo coste moral que atribuye al acogimiento de la revelación divina o, si se quiere, a la entrada efectiva del hombre en un estadio existencial más alto que el que denominó Kierkegaard meramente estético. Sobre el modelo de la donación repentina, pura gracia incoercible, de la Torá, es como piensa Levinas la donación para la hipóstasis de la alteridad interhumana, y algunos penamos que, en este caso señaladísimo, el drama moral de una persona es todavía algunas vueltas más complicado que como Levinas nos lo describe.
En estos asuntos, la voz de Cohen llega al texto de Levinas matizada por la interpretación de Rosenzweig, de quien ciertamente es deudor, desde la época de De la Existencia al Existente, en tanta medida como reconoció, de una vez por todas, en el prólogo a Totalidad e Infinito.
§ 5 La confianza en la vida múltiple
Fue Rosenzweig –la mención ya quedó antes recogida– quien universalizó por completo la situación dialógica del Cantar de Cantares y, con ello, el mismo concepto bíblico de revelación. No hay realmente humanidad que no viva en la luz brillante del gran día del Señor, o sea, con el mundo y los demás y Dios mismo entregados a él en la luz primordial de la misma existencia. La comprensión original de todas las realidades las mantiene separadas (Dios, Hombre, Mundo) de modo análogo a como conviene recuperarlas ahora, en la época final de la filosofía, después de que Hegel haya procedido a rematar la tarea milenaria de ésta, para dejar que todos descubran de qué modo circular ha hurtado la filosofía el bulto al problema por cuya fuerza trágica nació. La espera de que podría curar ese pensamiento la herida de la existencia, la schellinguiana desdicha de existir, termina en el momento en que es patente que la filosofía no puede dar ya un paso más. La promesa que siguió prometiendo una generación tras otra, desde Jonia a la universidad de Jena contemporánea de la campaña napoleónica, no se ha cumplido. El ciclo se cierra, más bien, echando sal en la misma llaga que se decía estar cerrando poco a poco. Y las realidades pre-filosóficas emergen ahora de nuevo, como meta-filosóficas.
La ambición sistemática de Rosenzweig no era menor que las de sus inspiradores, los maestros de la generación de 1800 (y los de la generación neokantiana de 1880). Lo que la vieja filosofía no ha sabido alterar, lo ha movido, sin embargo, mientras tanto, la historia misma, fundamentalmente la historia de las religiones y las artes (no puedo dejar de observar, al paso, la alergia, permítaseme esta expresión por ahora, de Rosenzweig respecto del socialismo de su íntimo colaborador, Buber). Si se quiere leer el libro de la evolución real de los problemas humanos, debe tomarse entre las manos estas historias, porque incluso sólo como un episodio desviado a partir de cierto instante de su desarrollo es como cabe entender con más hondura la realidad del modo de pensamiento llamado filosofía. (Tampoco puedo evitar mencionar cuánto recuerdan a la relación entre fálsafa y kâlam, en los siglos de oro de la cultura islámica, pero muy especialmente en Algazel y Haleví, estas ideas de Rosenzweig acerca de la cultura y la historia. Nada más natural que la cada vez más plenamente asumida imitación suya personal del destino del poeta judío medieval.)
Pero ¿cuál es la diferencia que separa más claramente a la filosofía vieja del nuevo pensamiento, o sea, del más antiguo y que ahora florece, según la historia real de la cultura, en aquellos fenómenos que, al modo de Hegel, trata sólo de conceptuar, jamás de suscitar, la pluma de Rosenzweig moviéndose en las trincheras y los hospitales de campaña del frente del Este desde 1916? No otra que la distancia entre las nociones filosófica y religiosa, o sea, objetivista y existencial, de la eternidad y, si se quiere decir en palabra menos especulativa, del punto de fuga del anhelo metafísico humano: del objeto auténtico de la esperanza –que al mismo tiempo es el contraobjeto del espanto más profundo–.
Y es que siempre es el hombre un ser terrenal e histórico, enredado en un laberinto de cuidados dedicados al mundo y a las personas y a lo divino, que permanece a la luz difícil de la muerte. La muerte trata de enseñar al hombre que la verdad última de todas las cosas es la forma impersonal de ser, como si el cadáver fuera la mariposa de la humana crisálida. Y caben dos clases de respuestas al enigma de la existencia: una requiere paciencia y la otra es impaciencia pura.
Esta segunda hace el gesto inútil, soñador, vanamente utópico, de detener, porque ella así lo quiere, la existencia, para exigirle ya mismo, aquí mismo, sus credenciales y sus secretos, antes de continuar danzando en ella la danza de la muerte.
La primera forma de respuesta acepta que la vida del hombre es constante precariedad, vida en el enigma, búsqueda de sentido sobre la base de roca de la confianza en que la vida misma es la maestra, no el propio hombre que quiere pararla y sacar de su chistera las contestaciones, olvidándose de que sólo si a sabiendas las ha escondido allí primero podrá luego hallarlas.
La historia de la existencia personal, en el marco de la historia universal, es la trama divina entre las realidades pre-históricas que son el hombre, el mundo y Dios. La máxima fidelidad a todo cuanto de verdad es fenómeno en esta trama, equivale a la más alta forma de existencia y, al tiempo, de pensamiento. Resulta inútil e incluso pernicioso un –ismo cualquiera aplicado a las variantes del pensamiento así entendido. Y entre tales –ismos falaces están las mismas palabras religión o teología o pensamiento, por no referirnos, desde luego, a budismo, cristianismo y judaísmo, paralelos a idealismo, empirismo y criticismo. No hay sino la nuda vida humana, en medio de un paisaje ninguno de cuyos detalles vivos ha de ser negado; sólo que el hombre cae continuamente en la tentación de reducir, en la tentación, jugando un poco con la palabra, del reduccionismo. La vida del hombre es ser simultáneamente en el mundo, entre los hombres y ante Dios. Recortar lados a esta pluralidad, dedicar el esfuerzo a alguna forma del monismo o del dualismo, es malograr las fuerzas de lucidez que se nos han dado.
Pero la lucha por ver en toda su riqueza el paisaje en torno al viaje de la vida no debe presuponer ni siquiera que todas las épocas históricas obedecen a la misma estructura y se abren a las mismas noticias. Hay, precisamente, que dejar abierta la noción de posibles épocas, de posibles eones globales, en correspondencia con los eones que experimentamos en nuestra existencia personal. Así es como debe recogerse la herencia del concepto de filosofía positiva que elaboró el viejo Schelling, el cual es, de hecho, la aurora histórica del nuevo pensamiento, porque sin las ideas de las divinas potencias primordiales y sus inversiones no se deja pensar este realismo de cuño muy original al que Rosenzweig dedicó sus energías de hombre en trance de lenta muerte, a lo largo de los quince años últimos de su vida.
Hay un modo de pensar que ahoga en la falsa eternidad todas las diferencias, o sea, el tiempo mismo, la separación y peculiar conjunción del mundo, del hombre y Dios, los dramas de la existencia y la ciencia y la creencia. El miedo paralizante a existir sin tener en la mano, gracias a la evidencia, los resortes del poder sobre la vida, es la partera, y no Sócrates, de esta eternidad del monismo –ya sea monismo del mundo, de Dios o del hombre– que ha sido sucesivamente la historia de la filosofía.
Y hay otro modo de pensar, que es, de entrada, pensar con, en y desde la lengua materna e histórica –que ya es difícil de no reducir a una sola de sus dimensiones, dado que hay que aceptarla, asimilarla y usarla en toda la riqueza de su contexto que hoy llamaríamos pragmático, y ésa es obra del más fino espíritu de finura que nos cabe–. Aquí la cuestión espinosa consiste en no eludir los espinos, por más peligrosos que sean; no vaya a ser que la exigencia de sentido que es la vida que grita su no a la muerte, vaya a apagársenos entre las manos por la indiscreción, o sea, por el miedo, de cualquier cortocircuito intelectual, que en este dominio es cualquier religión particular (judaísmo y cristianismo no son religiones, podría decirse –pero Rosenzweig desdeña la palabra misma–, sino las dos modalidades de la existencia lúcida y paciente, que nunca alcanza, como en la fábula de Lessing, la posesión de la verdad eterna, justamente porque la eternidad no entra invasoramente, como cuerpo extraño, en la historia, ni siquiera para declararla el velo de Maya).
La eternidad de las promesas auténticas va en correlación con pensar que, en efecto, cada hombre porta en sí tanto sentido a cada momento como para estar maduro en todos ellos si es que Dios quiere ya juzgarlo. La eternidad real es el porvenir siempre viniendo, del que no está en nuestro poder adelantar o retrasar la llegada. No es el futuro histórico el juez del sentido de cada realidad individual; sino que cada una de ellas, cada uno de los hombres, está completo o manco en su sentido por sí mismo y sólo según viva la serie dramática, la trama de sus relaciones múltiples con las demás realidades. El hombre no está hecho para disolverse ni en el mundo ni en Dios, de la misma manera que ninguno de estos otros dos polos de la realidad está hecho para una disolución semejante en alguno de los demás. Los tres viven, cada uno en su forma, desde la creación a la redención, como denomina el realismo bíblico al comienzo de antes de todo comienzo temporal y al final de después de todo fin temporal.
De aquí que tampoco sea posible conformarse con sostener que el hombre aspira a la misma humanidad que ahora ya tiene. Tal cosa sería olvidarse de que queda mucho futuro, mucho futuro futuro, a la trama trazada entre un hombre y los demás seres, uno de los cuales es el Dios de cuya mano debemos volver a aprender siempre cómo ir andando en paz infantil por el Jardín que más bien nos parece Exilio.
* * *
Es extraño que el mensaje común del peculiar personalismo de todos estos discípulos de Hermann Cohen nos sepa, ante todo, si se permite palabra tan ajena a la filosofía, a optimismo hiperbólico, justamente cuando la primera razón del interés por ellos será, casi siempre y con toda justicia, la necesidad saludable de escuchar las voces de los testigos de la Catástrofe.
Creo, sin embargo, que el pensamiento capital de que la humanidad del hombre se apoya en cierta alianza inmemorial que quiso pactar con ella el Bien perfecto, no ha surtido en estos autores efectos de deslumbramiento que tiendan a borrar los perfiles terribles del mal. Para todos ellos vale la palabra de Cohen: Anatema sea la desesperación política.
Texto publicado en págs. 47-66 de Religión y Persona (ponencia en las Jornadas de Diálogo Filosófico, 2005).