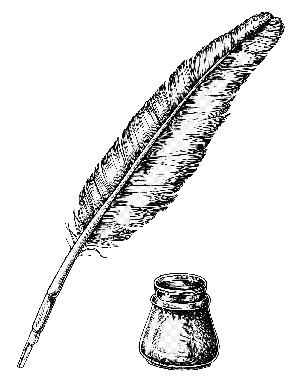Dios es el nombre que damos a lo que nos es imposible por exageradamente bueno. Anhelamos cosas que no tienen la menor probabilidad de realizarse, pero precisamente eso es anhelar. Ni siquiera nos atrevemos a levantar acta de los anhelos, como si fuera una pérdida de tiempo darnos bien cuenta de lo que a nosotros no nos es posible pero llenaría la vida y el mundo de una dicha y una belleza inimaginables e impensables. Atrevámonos hoy, cuando empieza la semana en que celebramos lo que no cabe en cabeza ni en corazón humanos.
Viene en primer lugar nada más y nada menos que la esperanza absoluta. No una esperanza concreta y accesible, sino la esperanza infinita, abierta, como un inmenso sí. Para empezar: que la muerte no lo acabe todo; que la muerte de las personas que más queremos no signifique que se vuelven a la nada que fueron antes de nacer. Que quienes murieron en la soledad, inadvertidos, se conserven en el mar abismal de la memoria de Dios. Que haya esta Memoria en la que todo continúa vivo, pero que esta continuación se deba al cuidado amoroso de la Vida absoluta. Que el último sentido de toda la realidad no sea una Cosa, quizá una sopa de bosones y fermiones, sino algo semejante a una persona, solo que consistente en mero amor: una eternidad de amor. Una eternidad de amor no permanecerá insensible; justamente al contrario, se ocupará sin descanso de cuanto existe.
Y que la perversidad de la que desbordan nuestra historia y nuestro mundo sea borrada para siempre; que el odio muera enteramente. Que las lágrimas de sus víctimas, las lágrimas que ahora mismo se están derramando sin consuelo, sean consoladas. Y que la vida que anhelamos más allá de la muerte y de los dolores no tenga fin ni tedio, por más que no entendamos cómo podría ser eso.
La Navidad invierte los términos: es Dios quien se mueve y actúa y quien hace lo imposible. Dios muestra que un ser humano es una maravilla que Él mismo puede adoptar como Persona de su misterioso ser trinitario. Esa Persona deja fuera toda maldad, pero nada más que la maldad. Muestra que es magnífico el cuerpo humano; que es magnífica -divina- la vida humana, sobre todo en comunidad y en la forma de la infancia al cuidado de unos padres, de la adolescencia luego, de la madurez del trabajo que favorece las vidas de los cercanos y que participa del culto antiguo mostrando su constante sentido -la esperanza absoluta, la liberación plena-.
Nada es más improbable que el hecho de que nazca en la pobreza un niño judío que sea el Dios que se hace presente en una aldea cualquiera del brutal imperio romano, dentro de la jurisdicción delegada de un reyezuelo viejo y criminal, descendiente del desierto. Seguramente, el año 6 antes de la era común, en que hubo raras conjunciones de planetas y pocas guerras.
Un niño en pañales llora, reclama atención, duerme, come y, poco a poco, aprende a sonreír y a reconocer a su madre. Salvo por la indefensión absoluta y la ternura protectora que despierta en quien no es un enfermo, desde luego que no hay nada divino que aparezca en esa criatura. Ahí solo se ve inocencia, ignorancia, espera del futuro, la dificultad de ir aprendiendo. No hay un contraste mayor que el que separa al Dios que imaginamos de ese niño judío; y así seguirá siendo muchos años, en la vida secreta de la aldea de cuevas que es la Nazaret de esa época. Alguna vez hay que visitar el mísero pozo de ese pueblo antiguo, en un hoyo muy hondo, que es testigo de la existencia secreta de la familia de Jesús. En las alturas, cerca, una ciudad helenística próspera, que no menciona el Nuevo Testamento, pero que daría de qué vivir a los aldeanos de Nazaret. La imaginería del cine neorrealista italiano quizá aproxima un poco a nuestra sensibilidad este misterio de silencio.
Silencio lleno de cuidado entre las personas de la familia. Sin este cuidado amoroso, ¿cómo puede madurar la vida humana? Hoy tenemos noticia de modos de lo que llamamos resiliencia que son hazañas extremas del anhelo por la vida buena, aunque se haya sido víctima de abusos inconcebibles. Pero quizá no haya esa supervivencia milagrosa más que cuando alguien, siquiera una sola persona, miró con cariño maternal al niño.
La necesidad que tenemos unos de otros es también el lugar en el que nacen los anhelos que no podemos amputarnos si queremos ser plenamente humanos. No es necesidad de alimento y abrigo, sino antes de amor. En el núcleo familiar, que se presta a criar tantas enfermedades del espíritu, es donde debería alimentarse de amor, de deseo de cuidar a los demás y de esperanza toda vida humana. El secreto de la familia de Nazaret nos lo recuerda, si logramos oír su silencio entre la barahúnda de ruidos y luces y muñecos barbudos vestidos de colorado.